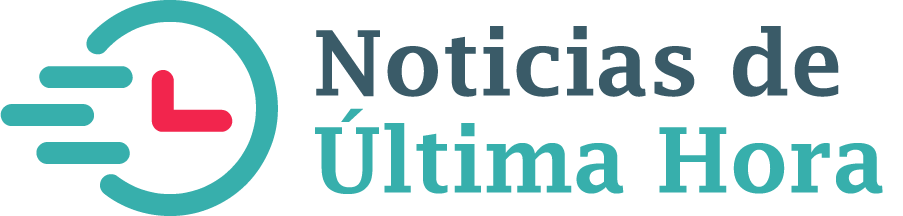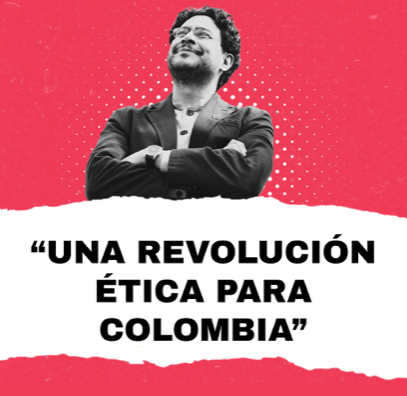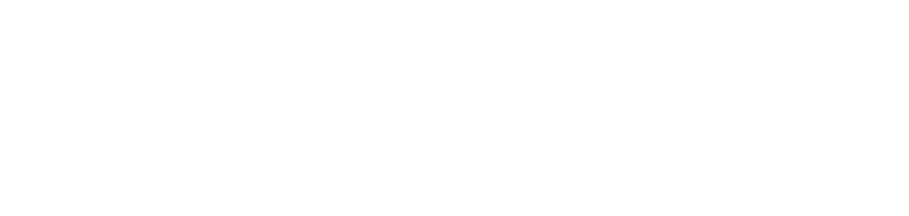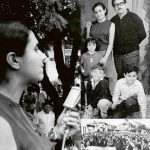

«Los que no trabajan para sí sino para la patria; los que nos aman la popularidad sino al pueblo; los que no aman la vida misma sino por el bien que pueden hacer en ella, esos, mano a mano, con todos los hombres honrados, con los que no necesitan lisonja ni carteo, con los que no sacan de la vanidad su patriotismo sino de la virtud, llevan adelante, aunque de las gotas de su corazón vayan regando el amargo camino, la obra de ligar los elementos dispersos y hostiles que son indispensables a la explosión de la libertad y su triunfo».
José Martí
Tan ultrajados hemos vivido los colombianos, que en nosotros es locura el deseo y roca la determinación, de ver guiadas las cosas de nuestra tierra de manera que se respete como a persona sagrada la persona de cada colombiano, y se reconozca que en las cosas del país no hay más voluntad que la que exprese el país….
(Variación de José Martí)
¿Cómo una tierra tan divinamente hermosa puede ser tan desdichada?
Manuel Cepeda Vargas (Popayán, 1930 – Bogotá, 1994)
Esto es muerte o vida, y no cabe errar
J.M.
INTERROGANTES
¿Por qué razones las candidaturas de Iván Cepeda Castro y de Alirio Uribe Muñoz tienen una extraordinaria importancia ética y estratégica en el proceso de cambio que apenas se ha iniciado?
¿Cuándo y en qué condiciones se conocieron y articularon visiones y acción? ¿Cuáles valores y experiencias, qué capacidades han sido determinantes en su ascenso hacia el amplio reconocimiento y el liderazgo que desempeñan en la vida colectiva y en el devenir de las fuerzas sociales y políticas de democráticas y de izquierda?
¿En qué contexto nacional e internacional se espigaron y han sobrevivido estos dos liderazgos cuya unidad constituye un cercano, extraordinario y valioso acervo de estudio, experiencia y reflexión en el escenario político contemporáneo?
¿Qué ha significado la médula ética en sus parábolas vitales? ¿Qué significa en la práctica hacer hoy una revolución ética?
¿Por qué razones el estudio, el conocimiento y la comprensión de nuestro pasado desde 1945 significa el acceso a una potentísima herramienta de transformación política y cultural?
Los linajes coloniales de las élites y las estirpes del decoro del pueblo
Al despuntar 1959, la Colombia humilde, enmudecida en sangre y conmocionada aún por el paroxismo de horror desatado desde 1945-1946, asiste al primer Gobierno del Frente Nacional en cabeza del liberal Alberto Lleras Camargo, figura muy apreciada por el Gobierno estadounidense, sobre todo debido a su fina comprensión del momento geopolítico y su temprana alineación con la potencia hemisférica convertida en potencia global al terminar la II Guerra Mundial.
Lleras Camargo es uno de los artífices principales, junto con el filo franquista Laureano Gómez, del pacto de repartición del poder estatal entre los dos partidos tradicionales que puso fin al enfrentamiento de las élites liberales y conservadoras que, junto a otros dos enormes poderes, prendieron la hoguera fratricida en la nación. Alberto Lleras Camargo, primo de Carlos Lleras Restrepo, abuelo de German Vargas Lleras, es el discípulo dilecto de Alfonso López Pumarejo, padre de Alfonso López Michelsen. López Pumarejo es hijo de don Pedro A. López, el más poderoso exportador de café al finalizar el siglo IXX y comenzar el siglo XX. López Pumarejo fue el impulsor de la “Revolución en marcha”, una “revolución de papel y cartulina”, la llamó Jorge Eliécer Gaitán para mostrar al pueblo que fue una revolución que no revolucionó en realidad nada. López Pumarejo dirige en 1945 al partido liberal, junto con Eduardo Santos, tío abuelo de Juan Manuel Santos. La relación entre López Pumarejo y Eduardo Santos la describió el mejor de los Santos, el historiador: Enrique Santos Molano: “Se detestaban cordialmente”.
Los pactos de los mismos con las mismas y el dominio sobre Colombia y América Latina de la más extraordinaria potencia, hasta ahora, de la historia humana.
Los Pactos de Benidorm y Sitges gestaron el Frente Nacional: una nueva “unión nacional” de las élites en los años 40s. Estos pactos cerraron el espacio democrático a fuerzas políticas diferentes al bipartidismo secular; reinstauraron, reforzada, la concepción “clientelar” de la política y decretaron en 1958-1962 el “Borrón y cuenta nueva”, el “olvido” sobre los orígenes y las responsabilidades del conflicto político armado que, en ese momento, y durante 13 años, había asolado a la nación.
Los acuerdos entre los directorios políticos abrieron paso, también, a la doctrina de la seguridad nacional y la guerra contrainsurgente que incluía el seguimiento y persecución a personas desarmadas que tenían idearios diferentes a los de los dos partidos tradicionales, simpatizaban con la esfera socialista en el contexto de la Guerra Fría y lo expresaban.
El triunfo de la Revolución cubana, el primero de enero de 1959, encendió todas las alarmas del Pentágono y el Departamento de Estado ante el riesgo de estallidos sociales y políticos que amenazaran o quebrantaran la “estabilidad” de sus intereses, el férreo control ejercido, no solo en el “mare nostrum” estadounidense: la geoestratégica cuenca caribeña, sino sobre toda América Latina.
El pánico macartista iniciado en el segundo lustro de los años 40s se había convertido en un monstruoso aparato de feroz persecución dentro y fuera de los Estados Unidos de cualquier atisbo o sospecha de “comunismo”. Algo similar a lo que acontece hoy, en octubre de 2025, con el gobierno de Trump. La determinación de hacer valer el poder armado en las relaciones económicas y “estigmatizar” la diferencia para generar odio, voluntad de aniquilación y cohesión de fuerzas sociales que acompañen el nuevo orden que se pretende instaurar.
A partir de los dos gobiernos de Harry Truman, denominaron como “comunista” en indo- afro América Latina a todo aquel cuyas ideas significasen una amenaza cierta o posible a la estabilidad de los intereses de las corporaciones y el Estado norteamericano.
¿En que escenarios se forja la médula ética?
A comienzos de 1959, Manuel Cepeda Vargas tiene veintinueve años y ejerce con lucidez, pasión y valor su responsabilidad en la dirección de las Juventudes Comunistas Colombianas. Sus convicciones giran en torno a la necesidad de poner fin a la lacra de la discriminación racial y social. Además, su sensibilidad artística, su amor por la poesía y el tango, y su inteligencia diáfana suscitan el afecto y el aprecio de sus compañeros. Alguna vez escribe un poema titulado “Hace tiempo que busco una muchacha comunista”.
Y una noche de febrero de 1959 la encuentra. Yira Castro es una joven entusiasta de diecisiete años que ha crecido en un hogar de izquierda, con un abuelo que había sido trabajador de la United Fruit Company, y una madre, Aurita, de origen libanés, que se unió a su padre, Gustavo, destacado líder del movimiento sindical costeño.
Yira Castro llega a vivir a Bogotá e ingresó en las Juventudes Comunistas en 1958, cuando recién cesaba la dictadura militar de Rojas Pinilla. Con sus padres, Iván y María, su hermana menor, se espigaron, sin saberlo, en un hogar síntesis de dos tradiciones culturales muy fuertes de la compleja geografía histórica colombiana: la cosmovisión andina y el universo solar y musical del Caribe. En casa aprendieron el significado de la justicia para la vida colectiva y la repugnancia a la miseria impuesta a las mayorías humildes y laboriosas en las ciudades y en los campos de la nación.
Cauca, con el legado esclavista, colonial y clerical y con sus fuertes y organizados pueblos indígenas y afros, y su lucha por la tierra. Y, por otra parte, las sabanas infinitas de Sucre y de Córdoba, el mundo árabe en la esquina subcontinental, un universo de poder terrateniente en el que también las organizaciones campesinas han tenido que luchar durante generaciones por la tierra y el derecho a vivir con dignidad conforma a sus saberes y valores.
El 19 de abril de 1960, en Ciénaga de Oro, en Córdoba, nace Gustavo Petro Urrego. El 24 de octubre, en Bogotá, nace Jaime Garzón. Y el 28 de noviembre, en Bucaramanga, nace Alirio Uribe Muñoz. Literalmente, una generación de liderazgos extraordinarios, sobrevivientes o víctimas del genocidio político de largo aliento ejecutado en Colombia.
Desde muy pequeño, Iván Cepeda Castro experimenta en carne propia, junto con la alegría de su hogar, la brutalidad de un orden feroz e intolerante con quienes consagran su vida a la causa de los olvidados. Manuel y Yira sufren constantes allanamientos en sus humildes moradas y son encarcelados por expresar verdades incomodas para el régimen político bipartidista y por ayudar a organizar a los desposeídos.
En el caso de Alirio Uribe Muñoz, en sus propias palabras: “…mi niñez la pasé bajo la tutela de una tía, María Gutiérrez Uribe, mujer muy buena que fue papá y mamá, pero que también tenía una situación muy difícil con ocho hijos y separada. Era una mujer pobre, muy sencilla y con muchos valores que marcaron mi vida en muchas cosas. Ahora creo que las duras condiciones de mi niñez me condujeron a reaccionar frente a lo que iba descubriendo. Como desde temprano encontré injusticia, mi vida se perfiló procurando justicia.”
Iván y Alirio aprenden temprano la importancia vital de saber escuchar, observar, reflexionar y expresar sus ideas y sentimientos. Entienden en su niñez lo que significa “ponerse en los zapatos del otros”. Intuyen que nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo necesario. Forjan la conciencia de que los derechos están unidos al cumplimiento de los deberes.
Experimentan los prodigios de la naturaleza que habitamos y la potencia bienhechora de la cooperación fraterna o amistosa. En ambos brota la conciencia de los deberes con la tierra y con los entornos comunitarios en los que nacemos y se espigan nuestras vidas. Comprenden, también, el valor que se precisa para no callar antes las injusticias. Y aprenden a valorar el estudio como una indispensable y formidable vía de transformación propia y de las comunidades.
Así, nos narró hace años Alirio Uribe Muñoz, esa fase de su vida:
“En la primaria y el bachillerato tuve profesores muy buenos de quienes conservo un recuerdo grato. La situación económica era muy dura, hasta el punto de que la profesora me llevaba ropa. Cerca de donde vivíamos estaban los cerros orientales y el nacimiento del río Fucha a donde íbamos a nadar y pescar, a disfrutar de la naturaleza.”
“La vida en el colegio fue un tiempo grato y de acercamiento a la dimensión política, gracias a profesores y profesoras de historia, geografía y filosofía que sembraban inquietudes.”
La represión desde el Estado y la primera experiencia de exilio
El apartamento pequeño y sencillo en el centro de Bogotá en el que habita la familia Cepeda Castro es allanado en la madrugada y Manuel Cepeda es conducido y recluido sin formula de juicio en la cárcel Modelo. El “grave” delito que se le imputa: un reportaje y unas entrevistas que Manuel ha hecho a los líderes campesinos de Marquetalia, y han sido publicadas en el periódico semanario del Partido Comunista, en 1964.
Al salir Manuel de la prisión por la defensa jurídica de los abogados que le acompañan, en 1965, su ternura se ha acerado. Y su palabra, clara, directa y afilada, acompañará por siempre la rebeldía de su pueblo escarnecido. En 1965, Manuel marcha con su familia al exilio, primero en Cuba y después en Checoslovaquia.
En Colombia ya había comenzado a operar la “doctrina de seguridad nacional”, fraguada en el complejo militar estadounidense. Partía de la existencia del “enemigo interno” ligado al comunismo, y en su concepción amplia del “enemigo” no solo formaban parte del mismo las organizaciones armadas, sino cualquier persona que expresara ideas diferentes a los dictados de un poder fundado sobre profundas desigualdades y subordinado a los intereses de la superpotencia norteamericana.
Además, el “enemigo” no era sujeto de Derecho, y podía, por tanto, ser objeto de atrocidades. La creación de grupos paramilitares y el desplazamiento de la población campesina que pudiera servir como “agua al pez” de las organizaciones insurgentes marcaron la índole más trágica de la historia reciente colombiana bajo la inspiración de esta doctrina de seguridad nacional que, por desgracia, aún permanece fuertemente arraigada en el imaginario de una franja de la fuerza pública, la clase política bipartidista y la sociedad colombiana.
Cuando la familia Cepeda Castro regresa al país, en 1969, Iván cursa sus estudios de bachillerato en el colegio Camilo Torres y en el Politec, en Kennedy, una localidad del sur de Bogotá. Mientras tanto, Yira Castro atiende el hogar y los hijos, forma parte del Comité Central del Partido Comunista y es una de las impulsoras del Círculo de Periodistas de Bogotá. Yira estudia, medita, escribe, educa y organiza a las madres de los barrios populares, quienes enfrentan a diario la barbarie del sistema económico y el orden patriarcal imperantes. Manuel, por su parte, dirige el periódico Voz que alcanza tirajes de treinta y cuarenta mil ejemplares por edición. Yira impulsa la creación de la Unión de Mujeres Demócratas, y en 1980 es elegida concejal de Bogotá.
En ese entorno familiar y social, Iván y María, aprenden por osmosis el valor de la palabra honesta. Y una dimensión ética de importancia vital: la capacidad de discernir lo que vale y lo que no vale. También un principio cardinal: los fines no justifican todos los medios.
Cuando la suerte que es grela…
“Nadie sabe lo que valen unas facciones, el tono de una voz, un gesto, una costumbre, una sonrisa, hasta que, después de tenerlos bien vistos, desaparecen un día, raptados por la ausencia” (Pedro Salinas).
La vida semeja un sueño de ideales y esfuerzos hacedores, de amor severo y dulce, de vivencias de fraternidad en las construcciones colectivas, hasta que, de repente, una inesperada y gravísima enfermedad postra a Yira. Pese a todos los intentos de los médicos por salvar su vida, nada puede evitar el desenlace fatal. Yira, realiza un esfuerzo final sobre humano y regresa desde Moscú a Bogotá, apenas con las horas que le permiten despedirse de sus hijos y su compañero el 9 de julio de 1981, un día antes fallecer.
Iván Cepeda viaja entonces a Bulgaria a estudiar Filosofía. La sed de saber y el amor por el estudio le guían en esta fase de su juventud. El estudio de la filosofía le permite perfeccionar su talento natural para el análisis del devenir social, político, económico y cultural.
La experiencia del socialismo real le habilita para observar las distancias entre los hechos y la prédica doctrinaria del partido. En sus estudios, abreva primero en los clásicos del marxismo, pero rápidamente su apetito de saber le inclina hacia Gramsci, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, Adorno y la escuela crítica de Frankfurt.
En Sofía, Iván conoce a Roberto, un joven colombiano que estudia Medicina y que años más tarde será importante en su vida.
¿ Quiénes, cómo y cuándo arrojaron la nación a la hoguera fratricida?
En 1946, está presente el contexto internacional emergente de la Guerra Fría, la crisis y caída de la república liberal –que ha cumplido 16 años– por las promesas incumplidas de la “Revolución en marcha”, por la inmoralidad demostrada del régimen con los escándalos del “hijo del ejecutivo” y por el designio estadunidense de favorecer en América Latina gobiernos contra democráticos por considerarlo la antesala de revoluciones de signo socialista. El 7 de agosto de 1946 sube al poder Mariano Ospina Pérez, en representación de la “unión nacional”, un gobierno de las élites de los dos partidos tradicionales. Mariano Ospina Pérez es sobrino de Pedro Nel Ospina, presidente entre 1922 y 1926 y nieto de Mariano Ospina Rodríguez, presidente de Colombia entre 1857 y 1861 que participó en 1928 en la conspiración contra Simón Bolívar.
En 1945, Lleras Camargo, Laureano Gómez, López Pumarejo y Mariano Ospina logran un acuerdo “bajo la mesa” para entregar el poder del Estado al partido conservador, pese a que la mayor parte de la nación sigue o milita en el partido liberal.
El objetivo principal que ha logrado reunir a las dos élites partidarias ha sido evitar a toda costa el arribo a la presidencia del movimiento gaitanista. Un movimiento más socialista que liberal. Gaitán ha sido espiado desde 1930 por el FBI, por sus denuncias sobre la United Fruit Company y por la amenaza que su ideario ético y soberano encarna sobre el dominio estadounidense del paso interoceánico y sobre las mayores reservas petroleras del mundo en la zona norandina.
El fraude ejecutado por la élite bipartidista en 1945-1946, abrió las compuertas de la represión oficial violenta y el subsecuente conflicto político-armado.
El fenómeno Gaitán
Tanto la élite bipartidista, como el departamento de Estado de los Estados Unidos, temen el “fenómeno Gaitán” y su palabra de luz y fuego que está gestando una nueva conciencia en poco tiempo en la población humilde y las clases medias de Colombia. Les espanta un pueblo con una conciencia creciente de amor propio que ha comenzado a darse cuenta del desprecio y los engaños de sus dirigentes. Un pueblo cada vez más consciente de poder forjar colectivamente otro porvenir posible para sí mismo y para sus hij@s. Forjar un país justo, libre, soberano y digno.
El 1 de octubre de 2025, el presidente Gustavo Petro invitó al Palacio de Nariño a Gloria Gaitán Jaramillo, la única hija de Jorge Eliécer Gaitán, que el 20 de septiembre cumplió 88 años. En la conversación que sostuvieron, el presidente expresó su compromiso con la reapertura del Centro Jorge Eliecer Gaitán –cerrado durante el gobierno de Uribe Vélez– y leyó en su propia voz un fragmento de las palabras de Gaitán sobre la democracia directa:
“Lo que queremos es la democracia directa, aquella donde el pueblo manda, dónde el pueblo decide. El pueblo ejerce control sobre los tres poderes de la democracia burguesa: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y exige que, además, garantice la equidad en el aspecto económico Allí donde el pueblo es el pueblo, el pueblo ordena y ejerce un mandato directo sobre y en control de quienes han de representarlo”. “Lo que queremos es que el pueblo sea protagonista y no espectador del devenir nacional.”
Jorge Eliécer Gaitán
Al leer las palabras de Gaitán, el presidente Petro no pudo evitar quebrantarse en llanto. Un hecho profundamente revelador de todo lo que significa el sueño de un pueblo que se hace consciente de su valor y conquista su derecho a forjar condiciones de vida digna.
La oligarquía liberal-conservadora acudió a las campañas de desprestigio de Gaitán en sus medios de prensa y en la radio. Utilizó los acuerdos bajo la mesa para dividir el partido liberal y entregar el poder del Estado al partido conservador. Puso en marcha, desde 1945, un monstruoso proceso de violencia represiva y genocidio sobre el gaitanismo y el liberalismo. Y, al no poder contener el ascenso del movimiento gaitanista hacia el poder del Estado, se reunió con el General Marshall, a cargo de dirigir la política exterior norteamericana en la Guerra Fría. El 9 de abril de 1948, con una covert operation asesinaron a Gaitán y arrojaron la nación a la hoguera fratricida y a un conflicto político armado de más de siete décadas.
El estudio de la vida y obra de Jorge Eliécer Gaitán, del contexto nacional e internacional en el que logró la hazaña de desnudar y derrotar el bipartidismo con su fe en las capacidades de nuestra nación humilde, sigue siendo un invaluable material para los procesos de educación política en el Pacto Histórico.
El sueño de paz en los años 80s.
En Colombia, se lanzan los diálogos de paz entre el Gobierno Betancur y las FARC que conducen a los acuerdos de cese al fuego, tregua y paz suscritos el 28 de marzo de 1984 para poner fin a más de veinte años de confrontación fratricida. En marzo de 1985, se presenta la Unión Patriótica, el partido político que horadaba el férreo bipartidismo que había sucedido a la Colonia y heredado la cultura de poder Colonial. Junto con el entusiasmo que la UP despierta en amplios sectores de una nación que no se sentía representada en los partidos tradicionales, se inicia el proceso metódico de exterminio de senadores, representantes, diputados, concejales, militantes de base, simpatizantes, familiares. Manuel continúa al frente del periódico Voz y en el Comité Central del partido en medio de un torrente de crímenes que revelan una monstruosa determinación de exterminio.
En qué país morimos
Gabriel García Márquez, en un escrito premonitorio titulado “En qué país morimos”, publicado el 8 de agosto de 1983, sobre el “engendro tentacular del Magdalena Medio”: el narco militarismo –paramilitarismo– narco política, Gabo clama por esclarecer lo que estaba incubándose en el corazón de Colombia:
“El paso inmediato sería entender qué es lo que allí ocurre a ciencia cierta, cuál es la verdad, toda la verdad e inclusive mucho más que toda ella […]. Pues solo una conciencia nacional bien formada y mejor dirigida podrá salvarnos del desastre.”
La admonición no pudo conjurar el desastre y el país fue precipitado a los abismos de la degradación y la sangre. La sórdida alianza que reunió a sectores de la cúpula militar, la élite económica y política, los escuadrones paramilitares, el narcotráfico y el complejo militar y de inteligencia estadounidense quedó sellada e hizo metástasis en el tejido institucional y en la geografía colombiana, dejando a su paso una estela de horror.
El huevo de la serpiente
En la incubación del engendro estuvieron los acuerdos, denunciados en el informe de Kerry de 1989, entre las agencias de seguridad estadounidense y los cárteles del narcotráfico para armar a “la Contra” nicaragüense, a cambio de una licencia clandestina de ingreso de cocaína a los Estados Unidos.
En 1988, cuando Iván regresó al país, encontró –según sus propias palabras– “una realidad de entierros cotidianos y un clima de persecución criminal que era diario y atravesaba todos los aspectos de la vida política y personal”.
El clamor de los sobrevivientes por cesar el desangre no fue tenido en cuenta, y el engendro del Magdalena Medio de los inicios de los años ochenta se expandió carcomiendo lo que encontraba a su paso. En la conciencia de Iván había madurado una visión crítica tanto del modelo soviético como de la guerrilla y sus prácticas. Iván crea junto con un grupo de amigos los “Círculos Bernardo Jaramillo”, buscando horizontes políticos más amplios y se retira del Partido Comunista. Se vincula como profesor en la Universidad Javeriana y trabaja en una tesis de doctorado sobre los proceso de inculturación en Colombia, un estudio sobre la articulación del pensamiento local con las tradiciones europeas que más habían calado en los modelos interpretativos de nuestra realidad.
La globalización neoliberal y involución cultural y ética
El amor por el estudio y por la verdad han caracterizado desde muy temprano las vidas de Iván Cepeda y Alirio Uribe. Hoy, en tiempos de confusión inducida por un sistema mediático que ha degradado el ejercicio del periodismo al convertirlo en una factoría cotidiana de mentiras, desinformación y aturdimiento, este rasgo de sus personalidades tiene infinito valor.
Martí contempló el germen de la descomposición ética que en esos años 1880-1894 ya se expandía contagioso en los Estados Unidos durante su estadía en Nueva York:
“En la medula , en la médula está el vicio, en que la vida no va teniendo en esta tierra más objeto que el amontonamiento de la fortuna , en que el poder de votar reside en los que no tienen la capacidad de votar”. Y Martí consagró, entonces, sus energías a revelar ese otro sentido más pleno de la vida y la democracia que palpita en las tradiciones comunitarias ancestrales de nuestra américa.
Abordo las claves de la siembra de conciencia y elevación del espíritu para situarlo en capacidad de participar activamente en la fundación diaria de la república :
Da miedo ver como crece esta alma interesada; odiadora y dura. ¿Que se derriben templos? Aquellos donde se predique el odio, o la intolerancia, vénganse abajo en buena hora; pero ¿templos? Ahora se necesitan más que nunca, templos de amor y humanidad que desaten todo lo que hay en el hombre de generoso y sujeten todo lo que hay en él, de crudo y vil.
El modelo neoliberal fue impuesto en Colombia en 1990. Este modelo económico diseñado para servir a redes corporativas occidentales puso en marcha una contra ofensiva cultural concebida para instaurar las formas de entender y valorar que servían al modelo que imponían: valor del individualismo competitivo sobre los tejidos comunitarios; desprecio del estudio y el esfuerzo sostenido, y devoción por el enriquecimiento con un solo criterio de éxito: las mayores ganancias en el menor tiempo sin el menor escrúpulo. Vale más porque sirve más el oficio de traficar, lavar o matar que el de la profesora o profesor. Vale más el arma que el libro y el lápiz. Vale más el silencio impuesto con la violencia y la amenaza que la palabra de verdad y la deliberación en pie de igualdad. Vale más la mentira que la palabra honesta. Vale más desprestigiar y estigmatizar que reconocer el mérito de las otras/otros. A las franjas jóvenes se les ofrece como vía de superación de sus condiciones opresivas: el sicariato, la prostitución desnuda o encubierta, el mercenariado.
El amor por el estudio y por la verdad generan deberes insoslayables. Y, precisamente, ha sido por cumplir con las exigencias de este amor con el ejemplo cotidiano, que se ha logrado que el valor del estudio y el compromiso con la verdad estén presentes en el espíritu de un partido-movimiento social y político de espiral ascendente, inédito por su amplitud y diversidad, y por la riqueza ética, artística e intelectual que alberga.
Un movimiento- partido que, hasta ahora, ha logrado una primera y formidable hazaña: iniciar un proceso de cambio progresista, cuya continuidad y profundización es nuestro deber colectivo forjar.
Hoy, quizás como nunca antes, el escenario decisivo de la política es la comunicación. La campaña política del Pacto Histórico a la Consulta del 26 de octubre ha decidido renunciar a la publicidad y privilegiar la comunicación ética. Una decisión de extraordinaria importancia en el proceso vital de curación cultural que precisamos como nación. La comunicación política-ética puede ser, y ha de ser, un ejercicio pedagógico que nos permita recuperar colectivamente el valor sagrado de la palabra que esclarece y funda.
La palabra abre las compuertas que permiten hacer posible lo imposible. Pero sus misteriosas y prodigiosas potencias transformadoras exigen la conciencia de su valor y los cuidados que su uso precisa.
Encuentros decisivos
En 1991, Manuel Cepeda es elegido para la Cámara de Representantes. La Unión Patriótica, castigada y acorralada, sostiene en ese momento, con trágica dignidad, sus últimos hombres y mujeres en medio del genocidio que empezó a ser conocido por su nombre en las esferas militares: “El baile rojo”.
El 29 de julio de 1993, Manuel, junto con Hernán Motta, Ovidio Marulanda y Carlos Lozano, acuden al despacho del ministro de Defensa del presidente Gaviria, Rafael Pardo Rueda. Allí denuncian la existencia del “Plan golpe de gracia”, urdido, le dicen, en la cúpula militar para asesinar la dirigencia aún sobreviviente de la Unión Patriótica. El ministro, frío y sin mirar a los ojos, les contesta: “No les creo”. El 19 de agosto son llamados por un juzgado de instrucción militar para saber cómo se han enterado del plan.
El 19 de octubre de 1993, Manuel alza su voz valerosa en la Cámara de Representantes:
“Hay una serie de altos mandos poderosos, el general Emilio Gilberto Bermúdez, el comandante de las Fuerzas Militares y general Harold Bedoya, el comandante de la Segunda División, el comandante de la IX Brigada, coronel Rodolfo Herrera Luna, al mando de potentes destacamentos militares que se oponen al curso de las negociaciones, y que se destacan por su anticomunismo profesional y por sus vínculos con grupos paramilitares.”
En esa misma intervención de denuncia, Manuel Cepeda señala sin ambages lo que nos hubiera podido ahorrar veinte años más de horror y decenas de miles de vidas sacrificadas en Colombia:
“El Ejército no va a ganar la guerra. Tampoco la va a ganar la guerrilla. Es necesario negociar […]. Me parece que el país está corriendo aceleradamente hacia una solución de tipo militar con signo ultraderechista […]. Yo hago votos, señores representantes, porque el importantísimo debate del día de hoy nos ayude a que una mesa de coordinación, de negociación, como queramos llamarla, le permita al país acercarse a una reconciliación. Consideramos que ha caído y ha corrido demasiada sangre en Colombia, y que es necesario que el Gobierno, los partidos políticos, la insurgencia, la Iglesia, entren a negociar; el acuerdo es posible en Colombia.”
El 25 de noviembre de 1993 cae asesinado Miller Chacón, el primero de la lista del “Plan golpe de gracia”. Manuel, en el segundo lugar, escribe una sentida columna sobre su amigo y conversa con sus hijos sobre la insoslayable amenaza. Ya él mismo ha conversado varias veces con el Colectivo de Abogados, en especial con Alirio Uribe. Manuel le recomienda a Iván y a María comunicarse con ellos en caso de que algo le suceda.
Alirio Uribe Muñoz: Contra el miedo
Alirio Uribe Muñoz, ingresa a la facultad de sociología de la universidad nacional y cursa algunos semestres; en las tardes trabaja en ventas y en la noche estudia derecho en la universidad católica. En marzo de 1990, ya con el título de abogado, Alirio ingresa por concurso al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y consagra su vida a la defensa de los derechos humanos. El 4 de julio de ese año, los escuadrones de la “guerra sucia” desparecieron al abogado Alirio de Jesús Pedraza.
Ser defensor de derechos humanos es un imprescindible en Colombia y, al mismo tiempo, una de las más peligrosas profesiones, en un territorio en el que las injusticias, los crímenes y atropellos desdicen cada día los derechos establecidos en la Constitución Nacional. En ese momento, las desapariciones de defensores de derechos humanos han instaurado una atmósfera de terror para quienes asuman la tarea de ser defensores.
35 años después, el 19 de octubre de 2025, encontramos a Alirio Uribe Muñoz, Yessica Hoyos, Eduardo Carreño, Rafael Barrios, Soraya Gutiérrez, Luis Guillermo Pérez, Jomari Ortegón en la Plaza de Armas del Palacio de Nariño, en la ceremonia en la que dando cumplimento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el presidente Gustavo Petro Urrego pidió perdón a nombre del Estado colombiano al CAJAR por las graves acciones y omisiones que vulneraron el derecho de los defensores de derechos humanos a defender esos derechos. Ese medio día el presidente firmó el decreto que ordena desclasificar los archivos del DAS.
En 1994…
Alirio Uribe conversa con Manuel Cepeda y le dice: ¡Manuel tienes que irte, tienes que salir del país ya. Hay un plan criminal en marcha contra tuya! Manuel les responde: te agradezco, Alirio. Pero yo ya no me vuelvo a ir de la tierra en la que nací.
El 16 de diciembre de 1993, la Corporación Reiniciar, con el acompañamiento de la Comisión Colombiana de Juristas, presenta 1187 casos documentados de asesinatos selectivos en una demanda por el genocidio de la UP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A comienzos de 1994, en su columna “Flecha en el blanco” del semanario Voz, con ironía implacable, Manuel Cepeda expresa verdades duras, que escuecen a quienes dirigen sin decoro la nación:
“Gaviria ha entregado la soberanía a la tropa gringa y ha recibido en pago la chanfaina de la OEA. Gaviria ha entregado los bienes públicos a empresas privadas extranjeras. Gaviria está incurso en la corrupción de Inurbe, Colfuturo, etcétera. Gaviria vetó la ley que definía la desaparición forzada como delito, y nombró a Carlos Arturo Marulanda, sindicado de actuar en conjunción con grupos paramilitares en Cesar, como embajador de Colombia ante el Parlamento Europeo.
Hay que vaciar las cárceles pobladas de presos políticos; el generalato sacrifica los soldaditos, mientras obedece al Pentágono, engorda sus bolsillos, y los paramilitares hacen su agosto. Hay que depurar las Fuerzas Armadas de los equipos de torturadores y asesinos que las han plagado bajo las prácticas de la guerra sucia”.
La prosa punzante de Manuel revela también su penetrante visión de las consecuencias desastrosas que vendrán con el neoliberalismo que instaura en la región el poder corporativo estadounidense. Y, al mismo tiempo, Manuel ayuda a comprender mejor todo lo que significa el despertar latinoamericano que apenas germina, en esa fase, en sus primeros brotes. Una clave principal en ese momento y una divisa estratégica en la hora presente para que tome nota la Colombia rezagada:
[…] La unión de los demócratas y los revolucionarios. Nuestro pueblo enlutado también debe despertar, hay que alcanzar la paz y labrar un camino propio que nos libere de las miserias del neoliberalismo impuesto.
Las amenazas a Manuel Cepeda suceden mañana, tarde y noche, hasta que el 9 de agosto de 1994, sobre las nueve de la mañana, Manuel es acribillado en su vehículo, en la avenida Américas con carrera 74, camino al Congreso. Esa mañana se había devuelto a casa dos veces porque había dejado algo olvidado. En tres ocasiones quiso ese día darle un beso de despedida a su hijo Iván.
Iván Cepeda rescató del bolsillo de su padre la columna escrita esa semana para Voz. Estaba dedicada a un hombre de teatro y del partido asesinado en el exilio ecuatoriano: Leo. Cerraba así: “Leo, risa leonina, que bajo tierra parece decirnos: no dejen compañeros de alistar un acto de teatro, una canción, una pintura, que digan que Colombia vive y sueña”.
La lucha contra la impunidad: una batalla indispensable para la nación y la forja de la democracia y la paz
Los familiares de Manuel Cepeda perciben que es ingenuo creer que la justicia iba a reaccionar y producir resultados sobre el asesinato. Toman conciencia de la necesidad de convertirse en investigadores para que el expediente de Manuel no se convierta en un expediente más de las decenas de miles que permanecen sepultados en los juzgados.
“La maquinaria de muerte tiene también un componente que busca la impunidad; los crímenes no se realizan y después se construye la impunidad, sino que desde el mismo diseño de los crímenes ya está diseñada la impunidad”, esclarece Iván Cepeda.
La impunidad de los crímenes que forman parte del genocidio ha sido determinante para su continuidad. Un asesinato impune es un potente estimulo para perpetuar la acción criminal. Las investigaciones judiciales que renuncian de entrada a investigar cada asesinato por fuera del contexto de ejecución sistemática en el que tiene lugar, favorece la impunidad de los más altos responsables del genocidio político.
Los familiares de Manuel Cepeda con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo diseñan una estrategia jurídica para evitar las acciones dirigidas a desviar la investigación que inmediatamente comienzan a sucederse. Ese año, también presentan el caso de Manuel Cepeda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es formalmente aceptado en 1997.
Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. San Marco 4:22-40
A finales de junio de 1995, Iván Cepeda recibe una llamada fundamental para el desarrollo de esta historia. La esposa de Roberto, el médico que conoció durante sus estudios en Bulgaria, le pide que vaya a la cárcel de Neiva, donde Roberto se encuentra detenido por la práctica de un aborto clandestino. En el patio de la cárcel ha escuchado a un hombre que parece tener información sobre los autores materiales del crimen de Manuel y está dispuesto a hablar con Iván.
Iván viaja con Claudia Girón y Miguel Puerto, del Colectivo de Abogados. Ingresan con una grabadora a la cárcel y registran las palabras de Elcías Muñoz, ex militar y agente de inteligencia condenado por su participación en la tristemente recordada como masacre de Neiva.
Elcías Muñoz revela el nombre de los dos suboficiales que participaron en el crimen de Manuel: Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga Labrador. Dice Elcías que recibieron la orden de Rodolfo Herrera Luna, precisamente uno de los generales denunciados por Manuel como integrantes de la cúpula militar que dirige el “Plan golpe de gracia”. Elcías también describe el arma con la que disparó Zúñiga Labrador, una Walther 9 mm, utilizada para cometer otros crímenes contra campesinos y líderes sociales. Cuenta Elcías Muñoz que se enteró del crimen compartiendo unos tragos en una fuente de soda frente al estadio de Neiva. Era el 28 de agosto de 1994. Zúñiga, ebrio, se vanagloriaba de la perfección del operativo con el que “habían dado de baja al revolucionario”.
El terrible testimonio aportado por Elcías Muñoz no fue considerado por el aparato de justicia. Apareció entonces, en un juzgado, la Walther 9 mm –número de serie 329362– de Zúñiga Labrador que Elcías Muñoz dijo que fue utilizada en el crimen de Manuel. Al realizar las pruebas de balística, sus resultados fueron concluyentes: efectivamente, el arma utilizada en el asesinato de Cepeda era el arma perteneciente a Justo Gil Zúñiga Labrador. Había llegado a un juzgado por la investigación de una tragedia mortal. Dos meses después del crimen de Manuel, Zúñiga Labrador viajó a la población de Socorro, en Santander, a llevar a su pequeña hija Yelitza, de cuatro años, a pasar vacaciones en casa de sus abuelos. El día 14 de octubre de 1994, Justo Gil Zúñiga salió temprano de la casa y se detuvo a conversar con unas vecinas, cuando la niña salió detrás y le dijo: “Papi, no se vaya a ir sin su arma”. El sargento conversó unos segundos más cuando de repente escuchó una detonación. Corrió hacia su casa y encontró a su hija tendida en el suelo con un disparo en la cara.La chiquilla había ido a buscar el arma para traérsela a su padre, se tropezó y la pistola se disparó.
La trágica aparición de esta prueba concluyente y maldita derrumbó toda la defensa de los sindicados. La juez tercera ratificó la condena de 43 años de prisión a Zúñiga y a Medina como autores materiales del crimen de Manuel Cepeda Vargas, en sentencia del 16 de diciembre de 1999, a la vez que exoneró a Carlos Castaño como coordinador de la acción criminal y guardó silencio frente a los autores intelectuales y los demás integrantes del operativo. Seis meses después de la condena, Carlos Castaño publicó Mi biografía autorizada en la que se atribuye la coordinación del operativo entre militares y paramilitares para asesinar a Manuel. Elcías Muñoz, quien se sostuvo en su testimonio pese a las constantes amenazas, sufrió la desaparición de su esposa y su hija menor de edad.
Sobre Iván Cepeda y su compañera de ese entonces se recrudecieron también las amenazas que recibían por su apoyo a labor organizativa de las víctimas del genocidio de la U.P. y su insistencia en esclarecer y juzgar a quienes habían sido los autores intelectuales del crimen de Manuel. En el año 2000 marcharon al exilio en Francia, y allí, al tiempo que estudiaban, buscaron la manera de sostener la labor que adelantaban en Colombia; Iván enfrenta el aislamiento que significa el exilio con artículos que comienza a publicar en el diario El Espectador desde finales de 2002.
Dos años después, al finalizar junio de 2004, Iván y Claudia regresan a Bogotá. El 26 de julio de ese año, en el Congreso Nacional, con auspicio del presidente Uribe Vélez, tiene lugar un evento que ocupará un lugar en la memoria del país como día de vergüenza nacional. Tres jefes paramilitares en armas son recibidos entre aplausos en el Congreso Nacional dentro del proceso de “desmovilización” de las Autodefensas Unidas de Colombia, que será reglamentado en la conocida como Ley de Justicia y Paz. En una esquina de las barras, en silencio, levantando un retrato de su padre, hace presencia Iván Cepeda. A su lado, la activista defensora de derechos humanos, Lilia Solano.
La brega por esclarecer y traer justicia en el crimen de Manuel Cepeda ha gestado una nueva conciencia en Iván y en el Colectivo de Abogados que les acompaña: la visión clara sobre la sistematicidad y los alcances del genocidio contra la Unión Patriótica y sobre la existencia de una tenebrosa maquinaria criminal enquistada en las diversas ramas de Estado, con magnitudes insospechadas.
La larga y ardua batalla contra la impunidad judicial tiene una importancia estratégica para cesar el proceso de exterminio que fue instaurado en el país para impedir el ascenso de una fuerza política con un ideario de soberanía, ética y justicia social que desafíe el reinado de décadas de los entramados familiares en la política institucional.
Por otra parte, Iván ha adelantado una tenaz actividad organizativa de las miles y miles de víctimas que arroja esa criminalidad de Estado. “Una democracia genocida”, ha llamado a ese régimen el sacerdote y defensor de derechos humanos Javier Giraldo. En el año 2005, finalmente, se constituye el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), una expresión social cuya existencia revela la deriva de profunda ilegitimidad en las estructuras del Estado colombiano.
El 30 de septiembre de 2025, un jurado de 11 expertos en derechos humanos concedió el Premio Nacional de Derechos Humanos al MOVICE, “como experiencia o proceso colectivo del año a nivel ONG, colectivo u ONG acompañante.”
El 10 de noviembre de 2004, la Corte Suprema de Justicia confirma en sentencia de casación la responsabilidad de los autores materiales del caso Manuel Cepeda, pero absuelve a Carlos Castaño, pese a la confesión pública que hizo el mismo Castaño sobre su coautoría, y nada dijo sobre los autores intelectuales. Los magistrados Galán Castellanos y Solarte Portilla salvaron su voto.
Poco después, el 5 de diciembre de 2005, debido a la solicitud formulada por Iván Cepeda con el acompañamiento del Colectivo de Abogados, el caso de Manuel Cepeda fue desglosado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del caso colectivo de la UP y de la búsqueda de solución amistosa con el Gobierno colombiano. Se le asigna el número 12.531. Se buscaría en la justicia internacional lo que los fiscales y jueces no han podido alcanzar en la justicia nacional: verdad y justicia.
Una labor que ha demandado un extraordinario esfuerzo colectivo durante muchos años ha sido la de demostrar la existencia de un genocidio, la aniquilación sistemática de toda una colectividad por razones políticas orquestada desde el Estado mismo. Un hecho que cuestiona de raíz la existencia de una democracia en Colombia. Para lograrlo, Iván Cepeda, el Colectivo y muchos otros hombres y mujeres han tenido que vencer la tendencia del aparato judicial a examinar crimen por crimen, sin tener en cuenta la cadena de exterminio, entre otras cosas, por la ausencia de un tipo delictivo que tipifique lo acontecido.
En todo este tiempo se ha pretendido, y aún hoy día se pretende, que esa impunidad judicial de los autores intelectuales, cómplices y autores materiales del exterminio, sea complementada con una impunidad social enraizada en el olvido y en los estados de confusión inducidos. Esta última impunidad también es indispensable para perpetuar el dominio de los poderes herederos del horror.
Daniel Feierstein, en la obra El genocidio como práctica define el “exterminio simbólico” como “la imposición de una determinada interpretación histórica de lo sucedido, con la que se sella la desaparición física de las víctimas por medio de su desaparición de la escena histórica”.
En este sentido, Iván Cepeda, señaló en el año 2013:
La tarea de controvertir esa segunda modalidad genocida, aquella que se da ya no en el terreno de la actuación criminal sino a partir de la construcción conceptual sobre la interpretación histórica, es tan fundamental como la de contrarrestar la impunidad judicial […]. El exterminio de la UP es un genocidio […]. Como tantos otros eventos dentro de lo que se llama genéricamente en Colombia “La Violencia”, permanece como un crimen justificado o trivializado: cuando se reconoce su esencia política se atribuye la responsabilidad de su perpetración al comportamiento de las víctimas; cuando se quiere encubrir su naturaleza, se imputa su autoría a la delincuencia común y al narcotráfico. La voluntad de impedir que se establezca la verdad de este crimen masivo radica —como es obvio— en que se descubran los verdaderos móviles que le subyacen, y en que se evidencie la identidad de sus máximos responsables.
Movice, e hijas e hijos, son sujetos políticos que han permitido que poco a poco se vaya construyendo una idea distinta sobre lo que ha ocurrido en Colombia. No solo en el esclarecimiento de la criminalidad, sino en la construcción de una perspectiva distinta en la dirección de la sociedad.
—–o—–
Saludamos por primera vez a Iván Cepeda en Barcelona, en el marco de una de las valiosas reuniones que cada año organizaba la Taula Catalana por la paz. Leía sin falta los escritos que publicaba en el diario El Espectador y estimaba en alto grado la lucidez de sus análisis y su búsqueda de la paz en un contexto de barbarie y represión que en ese momento la hacían aparecer como un sueño imposible.
El 29 de mayo de 2009, Iván Cepeda viaja junto con Piedad Córdoba, Rafael Barrios y Danilo Rueda hasta el Metropolitan Correctional Center de Nueva York, y venciendo muchos obstáculos y barreras institucionales, logran reunirse con Diego Murillo, alias don Berna, capo paramilitar extraditado que pidió perdón a Iván por el crimen de Manuel Cepeda. Iván agradeció el gesto y dijo que esa petición de perdón tenía sentido si Don Berna declaraba quiénes habían sido los autores intelectuales del crimen.
Entonces, don Berna señaló a José Miguel Narváez –nombrado subdirector del DAS por el presidente Álvaro Uribe en el año 2005, asesor del Ejército y de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan)– y que según don Berna, ofrecía un cursillo en los campamentos paramilitares con el título: “Por qué es legítimo matar comunistas en Colombia”, a la vez que fungía como instructor, pero también como enlace de sectores muy poderosos del país con los paramilitares.
Para Iván Cepeda, según nos dijo en entrevista de febrero de 2013, “Narváez no es el fin de la cadena, pero es un eslabón muy importante, incluso un paramilitar importante en esas esferas, en un relato le llama el ‘eslabón perdido’ por comunicar a gente como Uribe con los paramilitares”.
La Fiscalía General de la Nación vinculó judicialmente a José Miguel Narváez al proceso por el crimen de Manuel Cepeda, con base en esa declaración de don Berna.
El 13 de agosto de 2018, el Juzgado Séptimo Penal Circuito Especializado de Bogotá condenó a 30 años de prisión a José Miguel Narváez Martínez como autor intelectual del homicidio en contra del periodista y humorista Jaime Garzón.
El domingo 24 de enero de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró su audiencia final en san José de Costa Rica para pronunciar sentencia en el caso de Manuel Cepeda Vargas. Antes de abordar el avión hacia San José, en el aeropuerto El Dorado, Iván Cepeda nos dijo:
[…] Ejecución y encubrimiento son importantes para los perpetradores. Es lo que llamamos las cadenas criminales. En el caso de la Unión Patriótica han sido muy eficaces. Solo en muy contados casos, incluido el de mi padre, se ha visto algún resultado, y siempre ha sido sobre personajes de segundo orden que no tienen el estatus de planificadores o de autores intelectuales […]. La sentencia que va a emitir la Corte Interamericana es decisiva no solo para la verdad y la justicia en el caso Manuel Cepeda, sino para todo el expediente de la Unión Patriótica que está pendiente de fallo en la Corte.
El 26 de mayo de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por acción y por omisión por la violación del derecho a la vida de Manuel Cepeda Vargas; por la violación al derecho a la integridad, en razón de la angustia y la incertidumbre que le acompañaron por las amenazas que lo llevaron a solicitar protección ante las autoridades, sin que eso fuera suficiente para evitar su homicidio. La Corte Interamericana aclaró que el Estado colombiano debía disponer de las medidas necesarias para identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables de la ejecución extrajudicial del senador Manuel Cepeda. La Corte también le ordenó adelantar acciones para restituir la honra de Manuel, pedir perdón públicamente por el crimen ejecutado por sus agentes, y garantizar la seguridad de sus familiares.
El 14 de marzo del 2010, Iván Cepeda es elegido por votación popular a la Cámara de Representantes. Poco más de un año después, el 9 de agosto de 2011, el representante Iván Cepeda, en compañía de su hermana María, de sus tías, de Claudia Girón, del Colectivo de Abogados, de diversos integrantes de organizaciones de derechos humanos, escuchan la expresión pública de perdón que el presidente Uribe se negó a realizar, y que el Gobierno de Juan Manuel Santos, en cabeza del vicepresidente: Germán Vargas Lleras, realizó.
La ceremonia tuvo lugar en el mismo recinto del Capitolio Nacional donde Manuel Cepeda denunció a la cúpula militar. Esa noche del 9 de agosto de 2011, en la curul del senador Cepeda reposaba una bandera tricolor de la patria que tanto amó y a la que tan valerosamente sirvió
Al preguntarle una mañana de febrero de 2013 sobre el significado de la sentencia de la Corte Interamericana, Iván nos respondió:
Los principales determinadores del crimen de mi padre y de la UP están libres, y siguen disfrutando del poder que acumularon con esos crímenes. Pero la sentencia de la Corte ha abierto una vía y es una puerta abierta a otras acciones de esa naturaleza que van a venir.
Y, a renglón seguido, añadió:
En el fallo hay unos mandatos que tienen que ver con la justicia y uno de ellos dice cómo deben ser realizadas ahora las pesquisas en el caso Cepeda, y cómo el Estado debe asumir la investigación del “Plan golpe de gracia”. Este plan de crímenes contra la Unión Patriótica, dijo la Corte, debe ser analizado por los investigadores y los jueces, no como un simple hecho en el que murió el senador Cepeda, sino como una estrategia de exterminio.
En el caso de mi padre, siempre he dicho que los autores están en una cúpula militar compuesta por generales que denunció mi padre. No es una denuncia mía, la hizo mi padre en el Congreso. Pero esos generales son piezas de una maquinaria más grande y más sofisticada.
En el año 2008, Colombia experimenta una profunda crisis política del gobierno de Uribe Vélez por los desarrollos turbios del proceso de negociación con las AUC y las múltiples y gravísimas denuncias nacionales e internacionales por gravísimas y sistemáticas violaciones de derechos humanos en el marco de la aguda confrontación armada que ha continuado, pese a lo anunciado en el “Plan Colombia”.
El 4 de febrero del 2008, el gobierno de Uribe Vélez organiza una marcha “contra el secuestro” que termina siendo multitudinaria y presentada en los medios como una marcha contra las FARC y contra el movimiento social y político que clama por una solución política al conflicto y exige el respeto a los derechos humanos y el fin de la impunidad de los victimarios de la población civil y los liderazgos sociales y ambientales.
Iván Cepeda, lidera entonces la organización de una marcha colectiva el día 6 de marzo del 2008 que se convierte en un acontecimiento político de enorme impacto: decenas de miles de manifestantes convergen en las calles y en las plazas públicas. Se hace evidente, para el propio movimiento social y político que se opone a la guerra, la represión y la impunidad, y para sus adversarios del gobierno y de la clase política tradicional, el nivel de rechazo a la política de persecución, represión y terror del gobierno de Uribe Vélez y sus articulaciones con el narco paramilitarismo.
Iván Cepeda, se refirió en desde abajo a los objetivos de la marcha del 6 de marzo, así:
“Los objetivos esenciales son: discutir sobre la situación de las víctimas de desplazamiento y desaparición forzada, asesinato, el desmantelamiento de los grupos paramilitares,de la parapolítica y también punto final a las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones que cometen agentes del Estado”.
Cuando la maldad reina entre los hombres, la virtud tiene siempre hogares encendidos.
José Martí
Cuando Iván Cepeda es elegido como Representante a la Cámara en el año 2010, se consagra a una tarea tremenda para un espíritu como el suyo: amante indoblegable de todo lo que significa para nuestra nación habitar en paz la tierra prodigiosa en la que nacimos.
Un espíritu sereno y valeroso forjado en el estudio reflexivo y en una experiencia vital en la que está presente en cada gesto el más absoluto respeto de la dignidad humana.
Su tarea de indagar por lo que ha permanecido oculto le conduce a comprender las magnitudes monstruosas del genocidio y la crueldad demoniaca utilizada para instaurar el terror en la población y paralizar la lucha democrática por la verdad, la justicia y la soberanía.
La labor de Iván es indispensable para alcanzar justicia con las víctimas y ofrecer verdad a una nación que la ha precisado en medio de la confusión y el ocultamiento impuesto por la mayor parte de la media imperante. Este deber de indagación y comunicación le significa desde entonces el más alto riesgo permanente para su vida.
Así se expresó Iván Cepeda en desde abajo:
“Una de las primeras cosas que hice como representante a la Cámara, fue un debate sobre una situación que se presentó en la región de La Macarena, donde se descubrió que había enterradas unas 600 personas, como NN. No había una fosa ahí, pero sí una realidad muy concreta de cadáveres, supuestamente de guerrilleros muertos en combate, pero también de personas que no se sabe de dónde vienen. Podrían ser también falsos positivos o desapariciones forzadas. Después descubrimos cinco cementerios más. Estando allí, e investigando en profundidad, me di cuenta de que todos los caminos conducían a Carranza. Me metí también en el tema de tierras y empezaron a llegarme datos de que Carranza era dueño de un millón de hectáreas. Si 6 millones de hectáreas fueron arrebatadas en dos décadas, Carranza tendría, ni más ni menos, que el 20%.”
La larga y ardua batalla por la paz
«Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Estos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que le roban a los pueblos su libertad, que es robarle a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo […]
José Martí
El 22 de junio de 2012, el periódico desde abajo publicó una entrevista que hicimos al representante a la cámara, en ese momento, Iván Cepeda. Aún no eran públicos los diálogos del gobierno Santos y las Farc para poner fin al conflicto político-armado que se había originado en 1948 y cumplía seis décadas de hoguera fratricida. La prolongación de la guerra había conducido a su degradación y al engendro de una “economía” que funcionaba en el entorno de contienda armada.
Con la visión que permite el estudio y la serena reflexión, Iván se refirió así al momento político de nuestra nación:
El tema político central de la coyuntura política nacional es saber si en Colombia habrá en los próximos meses y años un proceso de solución política del conflicto armado.
Creo que ese es el núcleo en el que convergen muchísimos de los problemas más graves del país. Han madurado las condiciones para que se dé favorablemente una salida a ese conflicto. Esto significaría un cambio cualitativo, esencial en la vida política del país. La resolución del conflicto armado es una aspiración de las fuerzas democráticas que se ha frustrado una y otra vez por distintas circunstancias.
En el escenario dantesco heredado, que consume las energías de la nación e invaluables recursos sacrificados en una guerra con sus altares en las fuentes de utilidades, irrumpió la noticia en los últimos días del mes de agosto del 2012: «Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera», suscrito entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) con base en las conversaciones exploratorias que han sostenido en La Habana desde febrero del 2012.
En el año 2013, Iván Cepeda Castro conversa con Alirio Uribe Muñoz y le propone que considere la posibilidad de acompañarlo en el movimiento Vamos por los derechos, al interior del PDA, como candidato a la Cámara de Representantes en las elecciones del 2014. Iván presentará esta vez su nombre al Senado.
En el 2014, el movimiento “Vamos por los derechos” que forma parte del PDA, logra que Iván Cepeda en el Senado y Alirio Uribe, en la Cámara, acompañen la primera y ardua fase de los desarrollos legislativos de los Acuerdos de Paz de 2016.
La ausencia de paz y el negocio internacional del narcotráfico
Desde los años 70s la prosperidad del negocio internacional de la cocaína se tradujo en un ingreso de dineros al país de una magnitud de primera importancia en la economía nacional. La nueva y extraordinaria fuente de riqueza condujo al surgimiento de una clase política financiada directa o indirectamente por la exportación de la mercancía demandada en Estados Unidos y en Europa y por el “lavado” de sus beneficios. Las franjas sociales enriquecidas por la nueva prosperidad y la clase política que se engendró conformaron una fuerza social y política enemiga de la participación en la democracia de los movimientos sociales con idearios de justicia social y soberanía.
La narco economía fue convertida en los planes estratégicos de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos en fuente clandestina de recursos para librar la guerra contra insurgente que no podían financiar legalmente con presupuestos oficiales. Perpetuar la guerra fratricida servía al objetivo político de fortalecer las fuerzas de extrema derecha.
El narco paramilitarismo se expandió por todo el país desde su laboratorio inicial en el Magdalena Medio. Partes decisivas del aparato judicial, la mayor parte de los medios de comunicación, y una franja decisiva de la clase política favorecieron o permitieron el crecimiento del engendró que se tradujo en la captura de los organismos estatales nacionales, regionales y locales. La elección como presidente de Uribe Vélez en el 2002 reveló la victoria del entramado mafioso sobre un mar de terror y sangre, millones de seres humanos desterrados. Millones de hectáreas pasaron a su poder. En el país se impuso una cultura de la corrupción y la violencia armada extrema de los clanes mafiosos y sus representantes políticos, en la fuerza pública y en los estrados judiciales. “Plata o Plomo” se convirtió en la norma que imperaba en cada resquicio de la vida cotidiana. Nuestra juventud fue abocada a espigarse en una atmosfera en la que honestidad, el esfuerzo y el mérito humilde no valían nada. Importaba si estabas conectado o no con las mafias que proliferaron.
Al preguntarle a Iván Cepeda, en junio del 2012, por los obstáculos hacia un proceso de paz, respondió con palabras visionarias:
Existen grandes obstáculos para que esto se materialice. Uno, tal vez el más significativo, es que hay sectores en la ultraderecha que están dispuestos a hacer cualquier clase de cosas y emplear cualquier clase de métodos para que esto se frustre. La oleada de atentados, amenazas, circunstancias que se han venido presentando en el último tiempo, las explico con relación a este proceso. Parte de mi acción parlamentaria tiene que ver con debilitar a ese sector; debilitar la posibilidad de que ese sector frustre esta nueva oportunidad.
“Hay que mirar el narcotráfico como lo que en realidad es: un descomunal megaproyecto”
En diciembre de 2019, en www.desdeabajo.info se publicó una entrevista a Alirio Uribe Muñoz sobre el tema del narcotráfico: “Hay que mirar el narcotráfico como lo que en realidad es: un descomunal megaproyecto”
Cuando le preguntamos: ¿Qué lugar ocupa la “lucha contra las drogas” en la política colombiana? , nos respondió:
“Creo que la realidad política nacional no puede ser comprendida sin tener en cuenta lo que ha sido la política antidroga en Colombia. Una política que nos implantaron, una mala política, fracasada. Sus resultados, desde los años setenta, cuando Richard Nixon impuso la “Guerra contra las drogas” han sido: centenares de miles de víctimas, decenas de millares de reducidos a prisión, endeudamiento externo para financiar tal guerra, cientos de miles de hectáreas fumigadas durante 35 años; más de mil toneladas de cocaína exportadas cada año, junto a toneladas destinadas para un creciente mercado interno; prospero lavado de activos en EE.UU, Europa, América Latina, y Asia. Y uso del narcotráfico para financiar una confrontación política y armada que desangra a los colombianos y lucra intereses nacionales e internacionales.”
Hay que gestar una nueva mirada sobre el narcotráfico. Urge abandonar una óptica que antes que eliminar esta problemática, o al menos menguar sus devastadoras consecuencias, ha centuplicado los daños sociales y a la naturaleza.
Hay que empezar a mirar el narcotráfico como lo que en realidad es: un descomunal megaproyecto engendrado por un entramado de intereses que permanece oculto. Hay que recordar que dentro de tal realidad, nadie se ocupa de la cadena de valor del negocio. No existe la pregunta por quiénes son los verdaderos dueños del macroproyecto: narcotráfico.
Pocos se preguntan sobre las formas cómo las mafias destruyen las comunidades; las formas como militarizan los territorios y desplazan a la gente. Si vuelven las aspersiones aéreas, eso significará ejecutar una política de desplazamiento forzado que se traducirá en más cultivos industriales de coca para cocaína, profundizando la absurda meta de deforestación de este Gobierno (Duque) de 880 mil hectáreas a lo largo de su cuatrenio. Son escasas las personas que se preguntan por la deforestación, por los grupos armados ilegales que viven en torno a esos cultivos, y por los cuidadores de las rutas del narcotráfico.
Estamos ante un enorme y poderoso megaproyecto que debe ser visibilizado. Un megaproyecto con una colosal potencia destructiva: mata indígenas y campesinos, arruina sus culturas, recluta jóvenes, destruye los principios y las reglas democráticas, corrompe y aniquila todo lo que encuentra a su paso.
En el año 2022, el gobierno del presidente Petro inició una nueva política frente al fenómeno del narcotráfico, cambiando el énfasis de la acción del Estado de la persecución al campesinado cultivador de la hoja y los consumidores a las incautaciones y el combate a las mafias de producción y tráfico.
En diciembre del 2019, Alirio Uribe se refirió así a este tema:
“Puedo asegurar que la cadena de valor del narcotráfico nunca se ha atacado. Cuando a la gente le hablan del narcotráfico aluden es al microtráfico, a la violencia, a los consumidores, a los jóvenes y a los cultivadores. Pero no te hablan del turismo, de hotelería, de exportadores e importadores, o de los tratados comerciales, porque al final llego siempre a la conclusión de que estos tratados lo que han hecho es legalizar y abrir las rutas de la cocaína. Los TLCs con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Asia-Pacífico, con Turquía o con Israel, han abierto la posibilidad de tirar por ahí los contenedores con la reina blanca. Además, este producto generado en el proceso productivo es como el nuevo café, con mucho empleo, y empleo no cualificado para más de 400 mil familias.
El narcotráfico es un megaproyecto que utiliza una propaganda silenciosa y eficaz para direccionar la mirada colectiva solamente hacía dos grupos del mapa completo del fenómeno complejo del narcotráfico. Esos dos colectivos son justo las partes que el punto 4 de los Acuerdos de Paz señala como aquellas que no hay que tocar: los cultivadores y los consumidores, que son los jóvenes y demás usuarios de las plantas y substancias prohibidas, que en las zonas pobres de las ciudades son perseguidos y criminalizados.
El 90 por ciento de los pequeños cultivadores tienen un ingreso del orden de 2 millones de pesos mensuales; no se harán ricos jamás. Pero, obviamente, sí estamos ante un mecanismo de inclusión social, incluso, un mecanismo que ayuda a que la gente no migre a las ciudades. Hay que poner atención a lo que esto suscita, a la contradictoria realidad que despierta: al tener empleo en los cultivos de coca los jóvenes que estaban migrando de los campos hacia las ciudades ahora lo hacen en menor escala.
Es llamativo como las familias que tienen pequeñas chagras invierten sus ingresos: el 51 por ciento lo gastan en educación; un 13 por ciento lo destinan para vivienda y un 18 por ciento lo ahorran para compra de tierras. Muy similar a la estructura del gasto de la clase media urbana, que gasta sus ingresos en educación, en arriendo, en comprar viviendas, en adquirir motos o vehículos.
Todo se reduce a represión y control social, así lo evidencia el famoso decreto del Código de Policía para criminalizar a los jóvenes que consumen, con el cual no logran prevención del consumo, ni salud pública, además de corrupción, potenciada a través de una especie de salario oculto para las fuerzas que ejercen la represión y el control social. Esta medida, lo demuestran los resultados, lo único que genera son muertos, en términos de lo que el criminólogo Raul Zaffaroni denomina: el genocidio por goteo.
En cualquier país donde se pongan en marcha políticas represivas en contra de los consumidores lo único que logran es detenerlos, encarcerlarlos o dispararles, y al mismo tiempo fomentar las organizaciones ilegales que siempre proliferan por los márgenes de utilidad que brinda el microtráfico. Se fomenta también el sicariato y la violencia engendrada en torno al tráfico y al consumo clandestino. Es por todo esto que es muy importante repensar el tema de producción y consumo, y se impida el retroceso en torno al libre consumo de la dosis mínima. Precisamente, como Colectivo de Abogados demandamos ese decreto, sin duda, una medida represiva contra los consumidores en espacios públicos. Igual hicieron la congresista Katherine Miranda, y el abogado –congresista– Navas Talero.
En igual sentido, lo pretendido por la reforma del artículo 49 de la Constitución Nacional es lo que hoy se llama la regulación, es decir, que la producción y el consumo de sustancias estupefacientes y psicoactivas estén reglamentadas por la ley con un enfoque de salud pública, con un enfoque de derechos humanos, de reducción de riesgos, y con atención integrada a los consumidores de drogas y demás. Se trata de lograr un desarrollo constitucional acompasado con la necesidad de la regulación, y no simplemente la prohibición y criminalización.
La bancada presentó un proyecto para prohibir el uso del glifosato, también sus derivados y complementarios. Hoy en Colombia la discusión no es la que existe en Europa, o en Estados Unidos, sobre si prohibir o no, de manera general el glifosato. En Europa y Estados Unidos lo están prohibiendo para jardinerías y para la agricultura en general. Lo que hace el proyecto de ley, en nuestro caso, es prohibirlo para el uso en las aspersiones aéreas que se ejecuten en el marco de la política antidrogas.
Una guerra química lesiva y sin los resultados ofrecidos por la política gubernamental. Con el Plan Colombia y con el Plan Patriota ya tuvimos muchos años de fumigaciones y no se eliminó ni se redujo el problema. La política de fumigaciones es un negocio de las multinacionales gringas que proporcionan los químicos, así como de las empresas de aviación que hacen la aspersión aérea. Un negocio bien montado.
Por otro lado, los estudios reflejan que la erradicación con químicos, la fumigación o erradicación violenta de una hectárea de coca puede costar cerca 70 u 80 millones de pesos, y cuando uno estudia la sustitución voluntaria de cultivos lo que le pagan a una familia es mucho menos: si una familia tiene 5 hectáreas, y está en un programa de sustitución, le invierten 30 millones. Eso es muchísimos menos. Claro, con una aclaración, los campesinos cuyos cultivos son erradicados violentamente, en un 50 por ciento o más reinciden en la resiembra, mientras los que son sustituidos, casi ciento por ciento, no vuelven a cultivar, o máximo resiembra un 10 por ciento.
Con relación a la cannabis, ¿Es necesario perseverar en legalizar lo que hoy funciona de manera ilegal? Hoy mucha gente siembra la marihuana, produce derivados, pero no tienen licencias de comercialización, son ilegales; y lo son porque el marco legal aprobado meses atrás está hecho para las multinacionales y para grandes empresarios que pueden cumplir con todas las condiciones fitosanitarias y de control, las mismas que nunca va a poder cumplir un pequeño cultivador de marihuana.
En el Congreso han anunciado unos 10 proyectos de ley en esa lógica de variar la política antidrogas existente en Colombia; tenemos por tanto un escenario de oportunidad. Desde el campo alternativo hay que asumir el debate de esta política fracasada la cual no ha podido evitar que con el paso del tiempo cada vez más gente aborde esta realidad y exija transformaciones positivas, por ejemplo, descriminalizar, poner en marcha políticas de salud pública, de prevención, al tiempo que permitir que los pequeños productores y emprendedores en todos los planos se beneficien de algo que por ahora solo beneficiaría, como ha sucedido en otros muchos sectores de la economía nacional, a las multinacionales.”
Contra el miedo
El 14 de septiembre del año 211 La Corte Suprema de Justicia declaró penalmente responsable Jorge Aurelio Noguera Cotes, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), como autor de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, destrucción, supresión y ocultamiento de documento público y revelación de asunto sometido a secreto, y lo condenó a 25 años de prisión e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años. Alirio Uribe Muñoz fue el abogado de la parte civil en el proceso que condujo a la condena de Noguera Cotes.
El domingo 30 de octubre del 2011, Gustavo Petro Urrego fue elegido como Alcalde de Bogotá. Un acontecimiento político que mostró a las fuerzas democráticas el valor de superar la fragmentación y las contiendas intestinas en los movimientos y partidos de izquierda. La elección de Gustavo Petro reveló el clamor ciudadanos por liderazgos honestos, valerosos y con propuestas de democratización, forja de la paz e inclusión de las franjas sociales marginadas.
Gustavo Petro, los abogados del colectivo Alvear Restrepo, periodistas, magistrados de la Corte Suprema, personalidades internacionales, habían sido “chuzados” por el DAS y en el año 2009 la revista Semana publicó la noticia que escandalizó al país: el principal organismo de inteligencia había sido convertido en el gobierno de Uribe Vélez en un aparato de espionaje ilegal y de represión criminal de demócratas y liderazgos sociales. Muchos de sus informes sobre las personas que espiaba fueron entregado a escuadrones paramilitares que les asesinaban.
En el 2011, se cumplía un año y medio de haber iniciado una serie de conversaciones periódicas dirigidas a plasmar en una obra escrita la vida de un defensor extraordinario de los derechos humanos en un país en el que este oficio fue convertido en uno de los más riesgosos del mundo. Saludamos a Alirio Uribe Muñoz por primera vez en el consejo editorial de la revista Nova et Vetera de la ESAP, una valiosa iniciativa de la filósofa antioqueña Martha López. Lo volvimos a encontrar en enero del 2002 en el Foro Social Mundial, en Porto Alegre. Tuvimos noticia de sus valerosas denuncias contra altos mandos de las fuerza pública por gravísimas violaciones de derechos humanos e intuíamos el altísimo nivel de riesgo para su vida que sus denuncias desataba.
Con el inicio de la estigmatización y la violenta represión del gobierno de Uribe Vélez contra los defensores más notables de los derechos humanos, comprendimos que la vida de Alirio Uribe Muñoz pendía de unos hilos muy frágiles. Le propusimos, entonces, plasmar en un relato su trasegar valeroso en el ejercicio de defensa de los derechos humanos que incluyera el contexto nacional e internacional en el que había discurrido su existencia meritoria. Alirio, con base en su esfuerzo, su indoblegable médula ética, su amor por el estudio y su pasión por la justicia, su notable capacidad de análisis estratégico y su valeroso compromiso con los más humildes y vulnerables había logrado alcanzar un merecido reconocimiento nacional e internacional.
El libro “Contra el miedo” fue publicado en el 2018. Iván Cepeda Castro escribió en el prólogo:
El relato de los casos que ha llevado como abogado Alirio Uribe desde la década de 1990 ante los estrados judiciales del país y en las cortes internacionales es al tiempo una radiografía de la naturaleza del poder político en Colombia y también de lo que ha sido la lucha por civilizarlo, democratizarlo y construir los espacios de respeto de la dignidad humana.
El proceso de la génesis y desarrollo de la criminalidad estatal contemporánea en el país está bien plasmado en ese recorrido: desde la esperanza que despertó en 1991 la carta de derechos de la nueva constitución, pasando por las formas en las cuales se relativizaron y coartaron esos derechos enunciados de manera generosa. La nueva carta política fue paralelamente la promulgación de derechos, pero también la negación fáctica de los derechos económicos y sociales, pues los enunciados constitucionales de las libertades políticas sucumbieron bajo las estrategias hegemónicas del neoliberalismo. La respuesta oficial al malestar y a la protesta que generó el modelo económico hizo patente la contradicción entre los derechos explicitados formalmente y la maquinaria de terror que siguió articulándose al interior del Estado colombiano. En esta narración vuelve a ponerse de presente que, a pesar de que el Estado colombiano se dice y define en la Constitución como Estado social de derecho y, por lo tanto, como un Estado democrático, las prácticas, las instituciones, la forma de tratar a los individuos y a las colectividades, siguen siendo las de un régimen profundamente antidemocrático en el que impera la inequidad […]
Precisamente, el haber desafiado judicialmente las redes criminales del poder y su estado de impunidad, ha traído para los defensores de derechos humanos un gran costo personal y colectivo. Las páginas de este libro están atravesadas por el constante sentimiento de riesgo y por la realidad de la persecución incesante. Al punto de que la máquina de inteligencia y de espionaje político ha llegado a infiltrar todos los rincones de la vida privada para convertirla en objeto de vigilancia meticulosa, para desatar campañas de difamación, llevar la persecución al borde de las fronteras de lo tolerable, amenazar a la familia y, también, generar las condiciones para eventualmente llevar a la práctica planes asesinos.
La conclusión de esta historia es que los defensores de derechos humanos han sido imprescindibles para el proceso de democratización y de búsqueda de la paz en Colombia. Sin esa labor muchas comunidades y personas hubiesen sido objeto de peores ultrajes o incluso de acciones de exterminio; multitud de casos hubiesen quedado en el silencio y la impunidad sería un manto de injusticia omnipotente. Gracias a ese trabajo paciente de documentación, investigación, denuncia y acción judicial de carácter penal las víctimas no murieron para la memoria de la sociedad como querían los perpetradores. Por eso la vida de Alirio Uribe Muñoz nos enseña cómo se ha ido tejiendo en Colombia la posibilidad real de la transformación social y democrática.
Iván Cepeda Castro
Bogotá, 3 de febrero de 2018