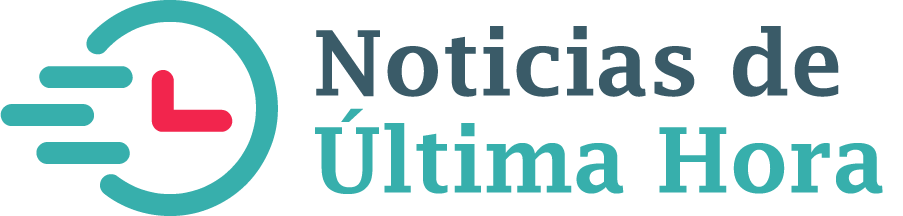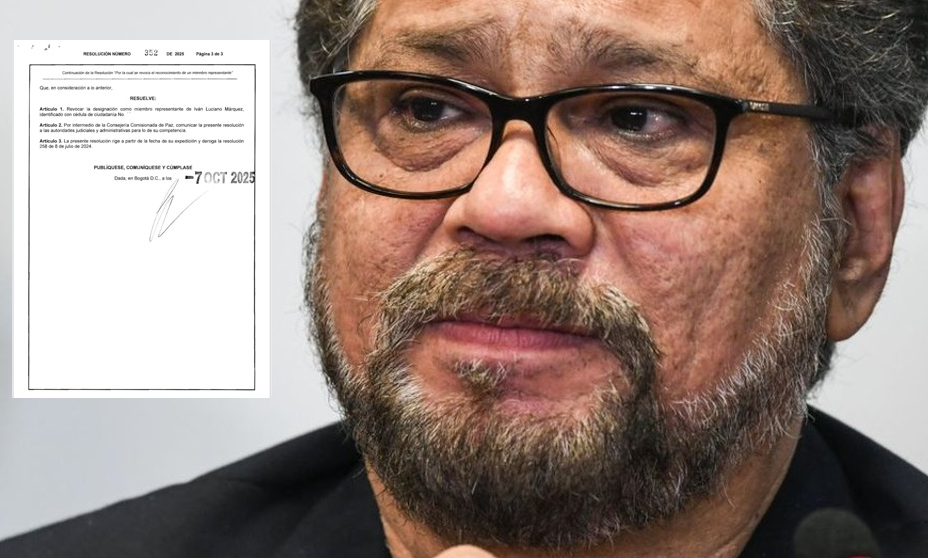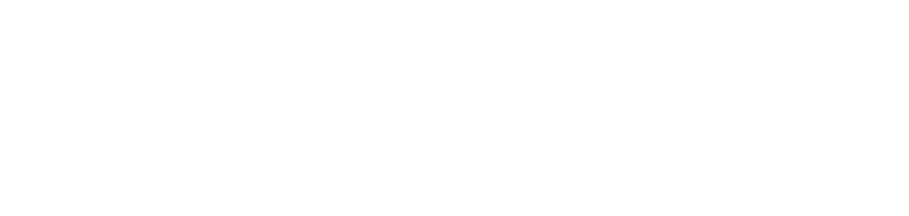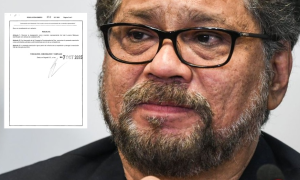Estamos acostumbrados a evaluar las guerras en función del número de personas fallecidas, heridas y desaparecidas. Aunque estos son datos cuantitativos que reflejan la realidad de las vidas humanas, los números también representan otra serie de realidades que a menudo se pasan por alto. Estas realidades incluyen la destrucción de lazos comunitarios, la disolución de organizaciones populares y, en un sentido más amplio, la erosión del tejido social de los pueblos afectados.
En Guatemala, la antropóloga social y periodista Irma Alicia Velásquez, quien es Maya Quiché del Altiplano, llevó a cabo un análisis exhaustivo que sitúa a las comunidades en el centro del estudio, enfatizando las devastadoras consecuencias que tuvo el prolongado conflicto armado en la vida cotidiana de las personas.
El conflicto armado guatemalteco se inició en la década de 1960, aunque algunas narrativas sugieren que sus raíces se remontan a 1954, cuando Estados Unidos apoyó la invasión que derrocó al gobierno de Jacobo Arbenz. Esto marcó el inicio de una ola de persecución que se organizó en contra de campesinos y también criminalizó a todos aquellos que abogaban por reformas agrarias necesarias y que recibieron apoyo internacional, según Velásquez.
A lo largo de este periodo, los pueblos indígenas se encontraron lidiando con las consecuencias más graves del conflicto. «A pesar de la pobreza y la desigualdad de aquel momento, las comunidades autóctonas aún lograban mantener cierta independencia. Habían sobrevivido durante 300 años bajo la colonia y casi un siglo de república a través de la crianza de animales y lo que hoy conocemos como negocios», comenta Velásquez.
Las comunidades se organizaron para producir melaza y preparar edulcorantes que servían a la población. También se destacó la producción de atol, café y una variedad de otros productos que la comunidad podía vender en el mercado local cuando había excedentes. En este contexto, solo necesitaban comprar sal y aceite, lo que les permitía mantener un equilibrio y cierta autonomía que los mantenía alejados del control estatal.
Sin embargo, con el estallido de la guerra, todos los miembros de estas comunidades fueron especialmente afectados, en particular a partir de 1975, cuando el estado guatemalteco decidió iniciar una campaña sistemática de destrucción. Durante la construcción de la represa Chixoy, que en ese momento se convirtió en la más grande de América Central, 33 pueblos de las etnias maya y achental fueron desplazados. Las reubicaciones forzadas resultaron en la masacre del Río CRK, que dejó un saldo de hasta 5,000 muertos entre 1980 y 1982.
«Cuando los pueblos indígenas rechazaron estos procesos de negociación que implicaban la pérdida de su territorio, comenzó la represión, que eventualmente se expandió a otras regiones como Quehuetenango», explica Velásquez.
En la década de 1980, bajo el liderazgo de Efraín Ríos Montt, se implementó una política de genocidio contra estos pueblos, caracterizada como «tierra interrumpida». Más de un millón de personas huyeron a México, donde se asentaron muchas comunidades, mientras que otras migraron hacia la capital de Guatemala.
Velásquez describe el caos resultante de esta situación: “No había estructuras adecuadas. La mayoría fue asesinada; se registró un alto nivel de desnutrición. Muchos murieron de hambre y sed en las montañas».
Como resultado, el conflicto empobreció a la población. “Las mujeres que se refugiaban en las montañas, después de tres o cuatro años volvían a sus comunidades, pero los niños eran forzados a enlistarse en las filas de la resistencia, y muchos no se preocupaban por ello, porque la situación era precaria; carecían de lo más básico para sobrevivir”.
Al igual que en otros países de la región que atravesaron conflictos bélicos, la organización comunitaria en Guatemala se debilitó enormemente. Los movimientos sociales se desorganizaron y la capacidad de resistencia al sistema se vio casi extinguida. En contraste, los Estados, las fuerzas armadas y las élites gobernantes se fortalecieron, incrementando su poder frente a la población.
A pesar de todo, no hay una verdadera autocrítica en las narrativas que rodean la revolución. La responsabilidad sigue cayendo en el ejército, el imperialismo y las élites locales. No se discute la culpabilidad de los perpetradores de genocidio y masacres. Sin embargo, esto no excluye la necesidad de una reflexión sobre las estrategias de las fuerzas guerrilleras, las cuales a menudo se implementaron sin consultar a las comunidades afectadas. En este sentido, parece que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se ha convertido en un referente importante, eligiendo un camino hacia una resistencia civil pacífica y analizando el daño causado por las guerras en las comunidades. Las guerras en Centroamérica son un ejemplo de lo que no debe suceder; por ello, el EZLN se erige como una referencia crucial en este contexto.
16 de mayo de 2025.