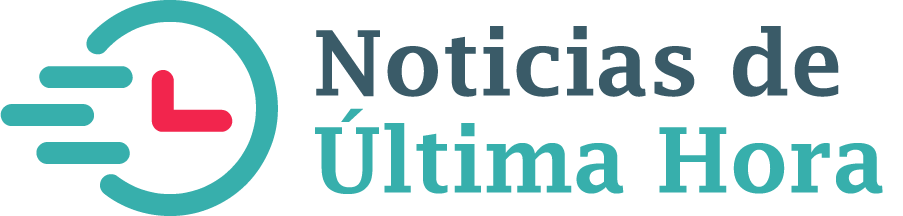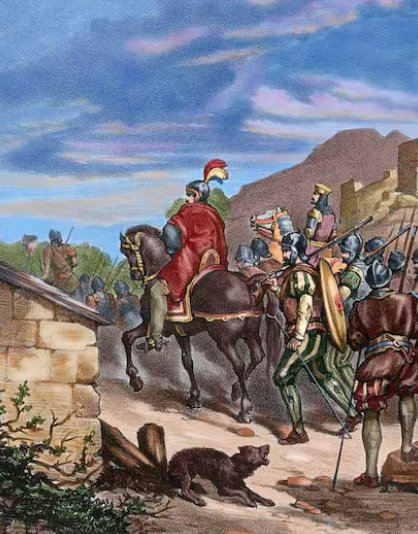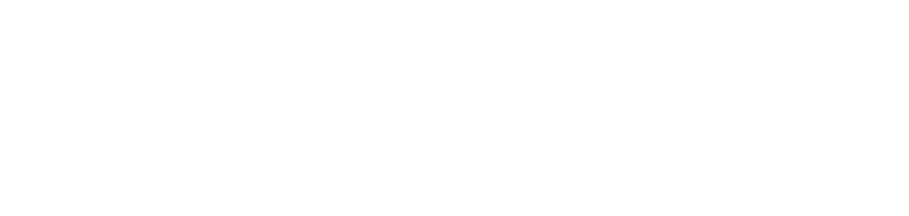Durante su conquista de América, los españoles no sólo trajeron armas de fuego, caballos y tácticas militares a Europa: también utilizaron perros entrenados para la guerra y la represión. En el territorio que luego se convirtió en el Virreinato del Perú, las jaurías -compuestas por mastines y perros de caza importados de la Península Ibérica- desempeñaron un papel visible en la lucha, el arresto y el castigo ejemplar de los pueblos indígenas, incluida la élite inca. Esta práctica, la llamada atasco o «aperrear», combinaba la eficiencia militar con un elemento de terror psicológico que facilitaba la dominación y la sumisión.
¿Quiénes eran los aperreadores y cómo funcionaban las jaurías?
El gradas Se trataba de soldados o especialistas que cuidaban, entrenaban y operaban perros de pelea. Estos perros, a menudo cruces de mastines, perros de caza y otras razas grandes, fueron entrenados para atacar en grupos, romper formaciones y aterrorizar a los enemigos. Numerosos relatos de la época describen collares con púas, corazas de cuero y métodos de entrenamiento muy sangrientos: además del entrenamiento físico, hay fuentes que indican que algunos perros eran «cebados» con carne humana o de prisión para hacerlos más agresivos hacia poblaciones que nunca habían visto animales de este tamaño y de esta ferocidad. Esta imagen monstruosa -a los ojos de los indígenas que no conocían perros tan grandes- multiplicó el efecto de conmoción del enfrentamiento.
Uso militar y penal en el Perú: ejemplos históricos
Una vez que llegaron a los Andes, las fuerzas conquistadoras -incluidas las lideradas por Francisco Pizarro y sus subordinados- incorporaron perros a sus columnas. Los perros participaron en operaciones de captura (por ejemplo, muchas de las herramientas y medios utilizados por los españoles fueron documentados durante el arresto de Atahualpa, y hay registros del uso de perros en campañas andinas posteriores), y también se utilizaron en campañas de «pacificación» contra la resistencia local, donde la violencia ejemplar tenía como objetivo disuadir las revueltas. Además, en los juicios y castigos, como muestran crónicas e investigaciones posteriores, los perros sirvieron como una forma de ejecución pública y humillación que fortaleció el poder colonial.
Fuentes y perspectivas historiográficas
La mayor parte de la evidencia proviene de crónicas contemporáneas y estudios históricos posteriores que analizan la iconografía y las memorias de la conquista. Los cronistas españoles (y más tarde historiadores y etnógrafos) describieron tanto la eficacia militar de los perros como su aterrador impacto sobre la población indígena. La investigación académica ha abordado este fenómeno desde varias perspectivas: etnohistórica (cómo las comunidades indígenas percibían a los perros), militar (el papel táctico de la manada) y ética (la crueldad del uso de animales como castigo). También hay trabajos que sitúan el uso de perros en un marco más amplio: el uso de tecnologías violentas (caballos, armas de fuego, enfermedades) que en conjunto facilitaron la conquista europea.
Consecuencias y legado
El uso de perros de pelea dejó huellas materiales y simbólicas: documentaron una forma de ejercer el poder colonial basada en la coerción física y el espectáculo punitivo. Para las comunidades indígenas, además del daño directo (heridos y muerte), fue una experiencia de trauma colectivo que reforzó la subordinación. En la memoria histórica moderna, las referencias a los perros de conquista aparecen en la investigación, la museografía y la narrativa popular (a veces mitificada), lo que nos obliga a contrastar fuentes y distinguir entre testimonio literario, crónicas y evidencia arqueológica o documental verificada.
¿Entre el mito y la realidad?
Es importante separar la documentación histórica del folclore. Figuras caninas famosas de las crónicas -como Becerrillo, que aparece en relatos sobre campañas en el Caribe y otras regiones- alimentaron leyendas que luego fueron trasladadas a diversas etapas de la conquista, incluido el Perú. La investigación académica advierte que la narrativa puede exagerar los detalles en aras de la dramatización, pero coincide en que el uso de perros con fines militares y punitivos era real y común en la América colonial.
69