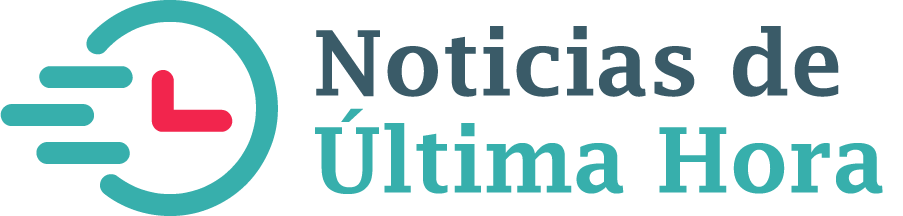La insurrección de 2023 de los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido desembocó en una guerra civil que ya deja 150.000 muertos y 12,6 millones de desplazados.
El control de los yacimientos de oro por parte de la guerrilla y sus negocios con Emiratos Árabes Unidos se encuentran en el epicentro del conflicto.
06/11/2025. Abdelfatah Al-Burhan, presidente del Consejo de Soberanía de Transición de Sudán, y su antiguo vicepresidente Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemetti, líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), no siempre han sido enemigos. Desde que ambos retiraron su apoyo en abril de 2019 al anterior presidente del Gobierno, el dictador Omar Al-Bashir, se embarcaron en un proyecto de renovación del país.
Sudán parecía encaminarse hacia una era democrática después de tres décadas de corrupción y autoritarismo de Al-Bashir. Durante aquel periodo se habían producido un guerra civil, un genocidio y la independencia del sur del país. Ni los ingresos por las explotaciones de petróleo o por las minas de oro habían mejorado sustancialmente las condiciones materiales de los sudaneses. En 2018 la población civil dijo basta, dando lugar a un ciclo de protestas sociales que fueron duramente reprimidas por Al Bashir.
Durante los primeros meses de las protestas, Abdelfatah Al-Burhan, que entonces era un alto cargo del ejército de Sudán, se mantuvo pasivo -como el resto de los militares- ante la represión de las protestas a mano de la inteligencia sudanesa y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR)
Este era el pacto que el líder de las FAR, Hemetti, tenía con Al-Bashir desde principios de los dos mil. Sus paramilitares se encargaban de hacer aquello que un ejército regular no podía hacer. Es decir, todo lo que podía contravenir el derecho internacional. A cambio, Hemetti podía marcar su propia agenda en el Estado de Darfur, al oeste del país.
Gracias a sus milicianos, agrupados bajo las FAR o, en su versión anterior, los Yayahuid, doblega la voluntad de buena parte de las comunidades de esta región. Esto le asegura el control de los yacimientos de oro en este territorio. No era algo menor. Solo en los estados de Darfur Norte y Darfur Sur se encuentra un tercio del oro del país.
Así que cuando en 2019, el ejército regular de Sudán retiró su apoyo a Al Bashir tras la represión de las protestas, Hemetti no dudó en apoyar el golpe y asegurarse un asiento en el proyecto de transición. Pero tan ambiciosa empresa no cuajó. Después de cuatro años convulsos, el intento de Al-Burhan de integrar a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en el ejército regular sudanés -rebautizado como Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS)– hicieron saltar por los aires los sueños democráticos del país.
El 15 de abril de 2023, las FAR atacaron Jartún, dando comienzo a una guerra civil que dura más de 900 días. Esta “insurrección contra las instituciones del Estado”, tal y como la describió la encargada de Negocios de la Embajada de la República de Sudán, Shza Abdelaziz Kamil Adelaziz,se ha convertido en la mayor crisis humanitaria de la historia. Con una estimación de 150.000 personas asesinadas y más de 12,6 millones desplazadas forzosamente, el país está al borde del colapso humanitario.
Es en este fatídico contexto en el que se produjo la masacre de la ciudad de Al-Fasher, en Darfur, a manos de las FAR a finales de octubre de este año. La urbe llevaba más de un año asediada por los paramilitares. Tras la retirada del ejército sudanés de la localidad, el 26 de octubre, las FAR, apoyadas por mercenarios extranjeros de países vecinos, entraron a sangre y fuego a la ciudad. Las imágenes de los paramilitares asesinando a sangre fría a miles de personas indefensas estremecieron al mundo y colocaron en el foco mediático a Sudán.
Al-Burham, al mando del Gobierno de transición, ha pedido a la comunidad internacional que haga todo lo posible por pararle los pies a las FAR. Esto incluye, entre otras cosas, cortar su principal fuente de ingresos: el oro que Hemetti vende ilegalmente a Emiratos Árabes Unidos.
La importancia del oro
Hasta 2011, Sudán vivía, principalmente, de las reservas de petróleo de los estados de Unidad y Alto Nilo, situadas en el ahora en Sudán del Sur. Aquel año, después de seis décadas de guerra civil, esta región oficializó su independencia del resto del país. El nuevo país se llevó con él la mayor parte de los yacimientos petroleros. Estos producían, aproximadamente, el 75% del crudo de lo que hasta ese momento había sido todo Sudán.
Privado de su recurso natural más rentable, el todavía presidente del país, Omar Al-Bashir, intensificó dependencia de la economía sudanesa de la explotación de las minas de oro. Este recurso había supuesto hasta el momento un ingreso secundario. En 2012, el Banco Central de Sudán aprobó una ley que obligaba a desviar el tráfico del oro hasta la capital. Es decir, el metal precioso no podía ser exportado si no pasaba antes por Jartún y se vendía al precio que establecía el Gobierno.
Esta norma fue saboteada en numerosas ocasiones por el propio presidente Al-Bashir, que permitió la creación de rutas de exportación del oro paralelas a las oficiales. Además de miembros de su propio Gobierno, de la extracción ilegal de oro benefició una empresa vinculada a los paramilitares rusos del Grupo Wagner -Meroe Gold- y a otra relacionada con la familia de Hemetti, líder de las FAR –Al Junaid Multi Activities Co Ltd, también conocida como Algunade-. Esta última exportaba el oro a Dubai, en Emiratos Árabes Unidos.
De esta forma, ambas milicias -el Grupo Wagner y las FAR-, entonces aliadas del Gobierno de Al-Bashir, se vieron también favorecidas económicamente por su régimen. Pese a que en 2019 el dictador cayó -entre otras cuestiones por la retirada del apoyo de las FAR y del ejército-, la familia de Hemetti mantuvo su control sobre una parte importante de los yacimientos de oro. Un poder del que todavía goza y por el que continúa teniendo el favor de Emiratos Árabes Unidos.
El papel de Emiratos Árabes Unidos
Pese a que Emiratos es uno de los cuatro países designados en 2023 por la ONU y la Unión Africana para mediar y buscar un acuerdo de paz que detenga la guerra civil en Sudán, la petromonarquía árabe lleva años apoyando a las FAR de Hemetti. “Juega a dos bandas”, ha evidenciado Shza Abdelaziz Kamil Abdelaziz, encargada de Negocios de la Embajada de la República de Sudán en España, durante una rueda de prensa celebrada a principios de noviembre.
Desde el inicio de la guerra, el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahayan, ha hecho numerosos llamamientos a la paz y a la estabilidad. Al mismo tiempo, continúa beneficiándose del tráfico ilegal de oro, a la par que abastece de mercenarios colombianos a las FAR.
Respecto a este último punto, el arqueólogo Alfredo González Ruibal ha explicado a Público que los emiratíes reclutan en el país de origen a los mercenarios, algunos de los cuales creen que son contratados para labores de escolta. Una vez llegan a Emiratos Árabes, son entrenados para la batalla y trasladados hasta Sudán, donde se unen a las filas de las Fuerzas de Apoyo Rápido.
El pasado mes de agosto, el presidente del país latinoamericano, Pedro Castillo, hizo una declaración pública en la que rechazó”el mercenarismo” y pedía a los “jóvenes exsoldados y exoficiales” que “no se vendan”. En un mensaje en X, el mandatario colombiano los invitaba a “luchar por la patria, no morir en guerras ajenas”.
El Gobierno sudanés dice haber entregado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas las pruebas del apoyo que Emiratos Árabes Uunidos brinda a las FAR. Sin embargo, ningún país de la ONU ha movido ficha aún.
La alianza entre la potencia petrolera y el grupo paramilitar sudanés se forjó en 2015, cuando una coalición de países árabes, entre los que se encontraban los emiratíes, intervino en la guerra civil de Yemen para restaurar en el poder a Abdo Rabu Mansur Hadi. El conflicto había estallado un año antes debido a la insurrección de los hutíes, que todavía a día de hoy hostigan al Gobierno yemení y a sus aliados pese al alto el fuego firmado en 2022. Entre las filas de los militares emiratíes enviados a Yemen había combatientes de las FAR.
Otros apoyos de las FAR
Sudán hace frontera con siete países: Egipto, Libia, Chad, República Centroafricana, Sudán del Sur -hasta 2011 parte de Sudán- Etiopía y Eritrea. El Gobierno de transición asegura que tiene constancia de la entrada de mercenarios y material militar para las FAR a través de Libia, Chad y República del Congo, aunque tampoco descarta que haya podido entrar material o mercenarios por otras fronteras.
Además de los milicianos que aportan otros países, se suman los provenientes de Colombia y del Grupo Wagner, los paramilitares rusos asentados en el Sahel desde 2014. Como recoge un artículo del Centro de Asuntos Globales y Estudios Estratégicos de la Universidad de Navarra, “es importante tener en cuenta, además, que el Grupo Wagner [también] coopera con Emiratos Árabes en el contrabando de oro y goza de su apoyo financiero”.
En 2024, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Mikhail Bogdanov, se reunió con Al-Burhán, presidente del Consejo Transicional de Sudán, para mostrarle su apoyo en el conflicto. Este acercamiento esconde la ambición de Rusia de construir una base naval en territorio sudanés y lograr así una salida al Mar Rojo.
Actualmente, toda la zona norte y oriental del país, incluidos los 850 kilómetros de costa, están bajo el control del ejército regular de Sudán. Varios analistas han leído en este movimiento el preludio de un posible viraje de Wagner, que también podría estar recortando su apoyo a la insurrección de las FAR.
Tensión étnica: una herencia colonial
Entre las 58 millones de personas que vivían en Sudan antes del estallido de la guerra civil había, a grandes rasgos, tribus de etnia árabe y tribus no árabes o africanas. La mayoría de ellos son musulmanes, aunque también hay grupúsculos cristianos e incluso animistas.
Desde la Edad Media, las tribus arabizadas -muchas de ellas de etnia baggara- han gozado de un mayor estatus que las africanas -como los fur o nuba-. Esta distinción entre árabes y no árabes explica parte del ensañamiento de las Fuerzas de Apoyo Rápido con la población de la ciudad de Al-Fasher. Y es que los paramilitares de las FAR son de etnia baggara (arabizadas) mientras que la población de Al-Fasher, en su mayoría, es fur. Es decir, no árabe.
En este punto, es necesario hacer una aclaración importante. Las tribus arabizadas y las africanas llevan siglos conviviendo en el territorio que ahora se llama Sudán sin que hubiera estallado un genocidio. En palabras del arqueólogo González Ruibal, esto evidencia que “no están condenados a masacrarse”. Entonces ¿qué es lo que ha cambiado? Para entenderlo es necesario retroceder hasta principios del siglo XX, cuando Sudán queda bajo el llamado Condominio Anglo-Egipcio. Es decir, bajo el poder de Egipto, que entonces era colonia británica.
Hasta la llegada de los británicos a Sudán, los equilibrios entre los grupos étnicos que habitaban el territorio llevaban siglos funcionando bajo los criterios de sus propios habitantes. Pero como ocurrió con otros tantos países africanos, la llegada de los europeos forzó una reinterpretación de estas diferencias étnicas bajo parámetros coloniales. Las antiguas alianzas entre tribus fueron institucionalizadas y convertidas en clases sociales.
De este modo, las tribus arabizadas del norte de Sudán gozaron de un trato de favor de la administración colonial al ser consideradas más civilizadas. En Darfur, los líderes tribales árabes -entre los que se encontraban varias tribus de etnia baggara– fueron reforzados por los ingleses para mantener el orden en la región. De esta forma, las tribus no arabizadas de esta zona del país -como los fur- quedaron subyugados a los baggara y tratados como ciudadanos de segunda por los británicos.
Durante todo el siglo XX, esta jerarquización de las etnias generó una tensión étnica que estalló en 2003. Aquel año, varias milicias no árabes de la región de Darfur se levataron contra el todavía dirigente del país, Omar Al-Bashir, acusándolo de abandono institucional y político, entre otras cuestiones.
Para aplacar la rebelión, Al-Bashir echó mano de los paramilitares árabes de la zona, entre los que destacan los Yanyahui, que posteriormente fueron integrados en las FAR de Hemetti. Estas milicias, con complicidad y colaboración del ejército regular de Sudán -todos ellos árabes-, se ensañaron con las tribus no árabes, cometiendo un genocidio en la ciudad de Al-Fasher. La misma que el pasado mes de octubre era masacrada por los paramilitares de las FAR.
En ambas ocasiones, Hemetti tuvo un papel relevante en los ataques. En 2003, su milicia participó en los ataques a la ciudad, mientras que en 2025 fueron las Fuerzas de Apoyo Rápido, bajo su mando, las que asediaron y asaltaron la ciudad.
El genocidio de 2003 sentó un precedente de impunidad que ha favorecido el nuevo ataque contra la ciudad. Y es que los crímenes cometidos por los paramilitares a principios de los dos mil nunca fueron realmente juzgados. Es más, Hemetti, ha llegado a asumir un papel verdaderamente relevante en el fallido proceso de transición.