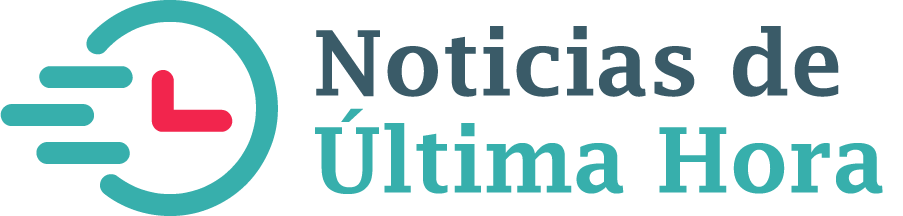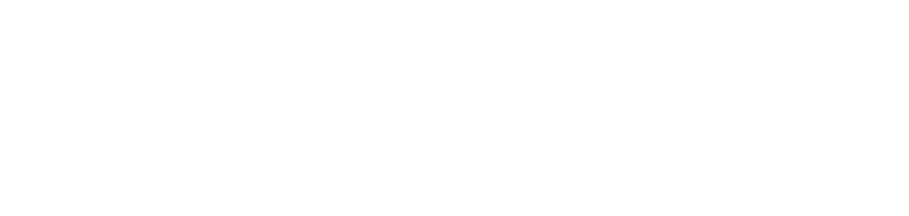En los últimos meses, la administración de Donald Trump (Estados Unidos) ha cambiado su enfoque hacia América Latina, reconociendo que el fenómeno del narcotráfico ya no es sólo una cuestión de orden público, sino también de seguridad nacional vinculada al terrorismo. Esta nueva estrategia pone especial énfasis en dos países, Colombia y Venezuela, a los que Washington acusa de tener relaciones o permitir redes terroristas, incluido Hezbollah, una organización libanesa que ha sido designada terrorista por Estados Unidos y tiene un historial de financiación a través del tráfico de drogas en América Latina.
Según diversos informes y testimonios de agencias y organismos de seguridad estadounidenses, Hezbollah no sólo opera en Medio Oriente, sino que también tiene redes financieras ilícitas en América Latina, utilizando rutas de droga, contrabando y lavado de dinero para mantener su infraestructura global. En particular, un estudio de 2020 del Atlantic Council encontró que Venezuela se ha transformado en un «centro» de convergencia entre el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, en el que Hezbollah y sus vínculos con Irán juegan un papel importante.
En este nuevo escenario, Washington sostiene que Colombia y Venezuela no sólo enfrentan el narcotráfico sino que también son responsables –o cómplices– de redes que vinculan a grupos terroristas como Hezbollah. Esto significa que estas redes operan en zonas fronterizas o con mala gobernanza, explotando la porosidad entre ambos países para el tránsito de drogas, armas, dinero ilícito y personas. En julio de 2025, Estados Unidos ya había designado grupos criminales específicos en Venezuela como organizaciones terroristas, sentando las bases para esta nueva narrativa.
Una manifestación clara de esta estrategia es el despliegue de tropas estadounidenses en el Caribe y cerca de las costas de Venezuela, y por tanto, cerca de Colombia. Según los informes, aproximadamente 10.000 soldados, varios buques de guerra e incluso un submarino nuclear, todos bajo el mando del Comando Sur de los Estados Unidos, con su objetivo declarado de combatir el llamado «narcoterrorismo». En paralelo, se llevaron a cabo ataques estadounidenses a embarcaciones o barcos que supuestamente transportaban drogas hacia o desde Venezuela, lo que provocó fuertes críticas de Colombia y Venezuela por cuestiones de soberanía, legalidad y transparencia de las pruebas presentadas.
Del lado colombiano, el gobierno de Gustavo Petro ha condenado que los ataques estadounidenses -y la narrativa de estilo militar de «guerra contra el narcotráfico»- violan la soberanía de Colombia e incluso han sido mortales para civiles y pescadores. Venezuela, por su parte, niega cualquier vínculo directo que la convierta en un Estado patrocinador del terrorismo, acusado por Washington de habilitar o facilitar redes de tráfico de personas que benefician a Hezbollah u otros grupos. Estas acusaciones tensaron las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
¿Qué significa esta conexión en particular?
- Para Colombia: Si bien históricamente fue un importante aliado de Estados Unidos en la lucha contra la cocaína, la narrativa actual de Estados Unidos exige una mayor transparencia y resulta en el desmantelamiento de redes transnacionales que podrían estar vinculadas al terrorismo. En este sentido, la presión internacional está aumentando y se plantean dudas sobre si Colombia ha cumplido con los acuerdos de control de drogas aprobados por Washington.
- Para Venezuela: Caracas está acusada de facilitar el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la vinculación de redes criminales con grupos terroristas. Estas acusaciones implican sanciones, amenazas de intervención militar y el despliegue cercano a la Marina de los EE.UU.
- Por Hezbolá: Su presencia en la región, aunque menos visible que en Medio Oriente, se vuelve más importante en esta estrategia estadounidense que la censura como actor global del crimen y el terrorismo.
- Para un panorama regional: Esta estrategia estadounidense redefine el marco de lucha contra el narcotráfico incorporando elementos de seguridad nacional, terrorismo y despliegues militares, generando preocupaciones sobre la legalidad internacional, los derechos humanos y la soberanía de los países latinoamericanos involucrados.
Desafíos, críticas y efectos secundarios.
- Falta de transparencia: Una de las principales críticas es que Estados Unidos no siempre publica pruebas claras sobre los vínculos de países o grupos específicos con Hezbollah o el tráfico de drogas y el terrorismo, lo que debilita la legitimidad de sus acciones.
- Soberanía y derecho internacional: Los ataques navales o a barcos frente a las costas de Venezuela -y por su proximidad con Colombia- están suscitando el debate sobre si se están violando derechos soberanos o si se está librando una «guerra» sin declaraciones formales. La caracterización de los cárteles como un «conflicto armado no internacional» también pone en duda el marco jurídico.
- Escalada militar y riesgo de enfrentamiento: A medida que aumenta la presencia militar estadounidense en la región, existe el peligro de que un incidente conduzca a una confrontación entre países, por ejemplo, entre Estados Unidos y Venezuela, o Colombia atrapada en una encrucijada.
- Influencia interna en Colombia y Venezuela: En Colombia, estas acusaciones pueden afectar la cooperación bilateral con Estados Unidos, la ayuda exterior y las relaciones diplomáticas. En Venezuela, la presión internacional, las sanciones y el aislamiento pueden intensificarse.
- La complejidad del crimen organizado: Si bien se ha reconocido el vínculo entre las drogas y el terrorismo, establecer vínculos directos, operativos y judiciales entre Hezbollah, los cárteles latinoamericanos y países como Venezuela y Colombia sigue siendo extremadamente complejo y sujeto a pruebas que a menudo no se hacen públicas.
Solicitud
La nueva orientación de Estados Unidos hacia América Latina, que agrupa al narcotráfico y al terrorismo en la misma categoría de «narcoterrorismo» e identifica a Colombia, Venezuela y Hezbolá como los ejes de esta estrategia, representa un giro significativo en la política regional. Más allá de la retórica, ahora surge la pregunta de cómo responderán los países involucrados –especialmente Colombia– a esta renovada presión, cómo se ajustarán sus políticas internas (sobre drogas, seguridad y diplomacia) y cómo se gestionará una cooperación que ya no será sólo antidrogas, sino también antiterrorista. Para la región, este es un momento de riesgo y redefinición: el riesgo de una escalada militar y diplomática y la redefinición de alianzas, soberanía y estrategias de seguridad.
46