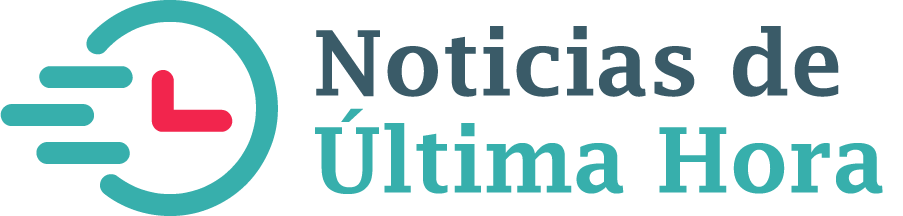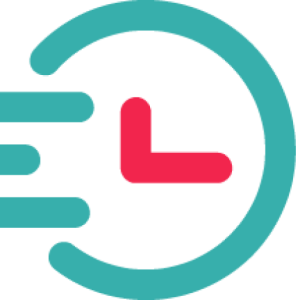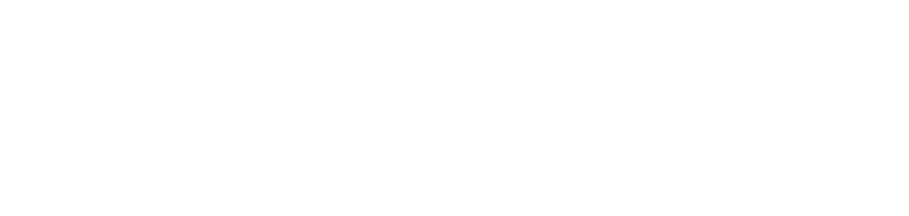En la actualidad, me encuentro inmerso en la tarea de traducir del italiano al español un valioso texto de mi colega y querido amigo, Andrea Landie, quien es profesora en la Universidad de Derecho de Pisa. Andrea se especializa en el acceso legal y la estética de la imagen sagrada, explorando su evolución desde la Edad Media hasta la era moderna. Aunque no es mi intención revelar en detalle los fascinantes hallazgos de su investigación, los cuales están relacionados con el libro Estética y derecho que publicaremos en los próximos meses, puedo anticipar que uno de los puntos clave de su estudio es el modo en que ciertas imágenes, en particular las que representan a los santos, fueron objeto de intenso escrutinio por parte de diversas autoridades eclesiásticas, incluyendo papas, durante el siglo XVI.
Un caso notable es el de Gregorio Magno, cuya crítica al uso de imágenes en su diócesis subraya un fuerte escepticismo respecto a su utilidad como herramientas educativas para los creyentes. Magno argumentaba que estas imágenes no cumplían una función formativa comparable a la de los libros para los educados. Posteriormente, los juristas canónicos afirmaron que, aunque en ocasiones las imágenes sagradas podían ser objeto de veneración, esta debía estar reservada exclusivamente para Dios. En este contexto, el Concilio de Trento, que se convocó en respuesta a la Reforma, logró reafirmar ciertos consensos sobre el uso e interpretación de las imágenes en la cultura cristiana. Sin embargo, a pesar de las restricciones e intentos de control, artistas como Bernini pudieron crear obras magistrales, como su Éxtasis de Santa Teresa, que siguen siendo un referente de la imaginería religiosa de esa época.
Además, el debate sobre la representación de imágenes sagradas no se limitaba únicamente al ámbito clerical; también abarcaba a todos los que producían o adquirían imágenes, incluidas las personas fuera del contexto religioso. Esto llevó a una proliferación de retratos de la clase media, donde no solo papas y aristócratas invertían recursos para perpetuar imágenes de sí mismos o de sus seres queridos, sino que también buscaban ser parte de una narrativa visual más amplia. En este sentido, las reglas iconográficas que regían la representación de estos objetos artísticos eran de vital importancia, dado que obras maestras como el Matrimonio de Arnolfini de Jan Van Eyck continúan intrigando a historiadores que tratan de desentrañar sus múltiples significados simbólicos y pictóricos.
Es evidente que la relevancia del lugar en el que estas imágenes eran exhibidas era crucial. Por ejemplo, una imagen como la Lady of Armitt merecía un lugar destacado en la sala principal de la casa, donde los visitantes pudieran apreciarla, mientras que pocas personas considerarían apropiado colgar una pintura similar en un lugar poco digno como un baño o una cocina. La idea de ver a la Mona Lisa cortando zanahorias o a Rembrandt retratándose mientras se baña resulta ridícula para la mente contemporánea.
Sin embargo, esta atención a las imágenes también ha conducido a varios incidentes. Caravaggio, por ejemplo, enfrentó grandes dificultades e incluso tuvo que huir tras utilizar a una prostituta como modelo, lo que desató una controversia entre sus contemporáneos. Aún así, su figura sigue brillando en la historia del arte.
Uno de los artistas contemporáneos más célebres es Banksy, quien, a pesar de su deseo de permanecer en el anonimato, ha ganado reconocimiento mundial gracias a sus impresionantes grafitis. Su arte a menudo refleja una lógica nihilista, alineada con las ideas de Nietzsche, sugiriendo que es difícil confiar en valores eternos, ya que estos eventualmente se desvanecen. No obstante, el graffiti, al igual que otras formas de arte, está destinado a ser efímero dado que su existencia es constantemente amenazada por la burocracia administrativa. Aquí se plantea la cuestión de la duración y el propósito del arte, especialmente cuando los grafitis intentan trascender a los museos, lo que puede despojarlos de su contexto original y su significado inherente.
Este concepto me lleva a reflexionar sobre la relación que mantenemos con las imágenes en un mundo que promueve constantemente el consumismo. En este entorno, los consumidores tienden a acumular objetos, que luego son reemplazados con facilidad por otros nuevos. Es común adquirir una imagen con la conciencia de que en poco tiempo se volverá obsoleta. Por ejemplo, ¿cuántas copias del Beso de Klimt aún adornan los hogares europeos después de haber sido tan populares hace unos años?
Si el caso de Banksy puede considerarse una respuesta contundente al contexto consumista, no se puede afirmar lo mismo de otro fenómeno contemporáneo que merece atención. Estoy hablando de la proliferación de imágenes personales modificadas que inundan nuestras redes sociales. Recientemente, observé un fenómeno relacionado con el estudio Ghibli, el cual es aclamado por muchos como uno de los más destacados en el ámbito de la animación. Un modelo de inteligencia artificial se ha dado a conocer por su capacidad de transformar fotografías en memes que evocan el estilo característico de las películas del estudio, como Laputa: Castillo en el cielo. Muchos usuarios se han dedicado a subir sus propias fotos alteradas a las redes, buscando reflejarse en personajes de obras como El castillo vagabundo.
Sin embargo, más allá de la impresionante cantidad de energía que consume la creación de cada imagen —estimándose entre medio kilovatio y un kilovatio por imagen—, y la preocupación sobre el tratamiento de nuestros datos biométricos que se ceden a estas compañías, es interesante ver cómo estos individuos establecen una relación con las imágenes en un marco que resuena con los valores consumistas y nihilistas de nuestro tiempo.
Finalmente, me encuentro reflexionando sobre el destino de las fotografías que hoy en día se generan y comparten con tanta ligereza, en comparación con las icónicas imágenes de la historia, como las captadas por Gerda Taro o Robert Capa, que rápidamente caen en el olvido, representando una forma de destrucción cultural. Este olvido es una de las diferencias clave en nuestra relación contemporánea con las imágenes, tal como lo señala mi amigo Andrea. Mientras que en épocas anteriores había un genuino temor a que las imágenes pudieran afectar negativamente al espectador, en la actualidad vivimos en una época donde estas no logran resonar emocionalmente, donde no generan ninguna conmoción.
Con la certeza de que no habitaré en mis pensamientos por mucho tiempo, anhelo volver a experimentar la profunda conexión que siento al admirar obras como Comedoras de papa en el Museo Van Gogh en Ámsterdam. Estoy convencido de que, cuando se publique este artículo, la mayoría habrá olvidado esas imágenes transformadas de Ghibli que ahora ocupan un espacio en nuestras redes.
Publicar la luz incorrecta de la imagen apareció primero desde arriba.