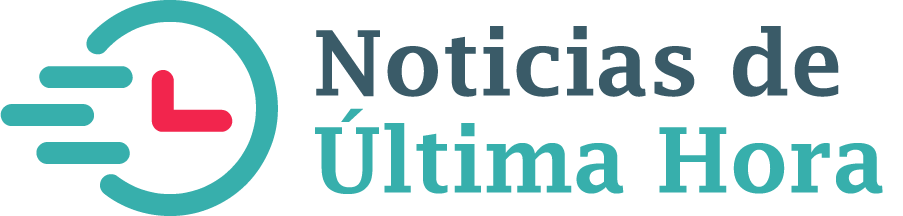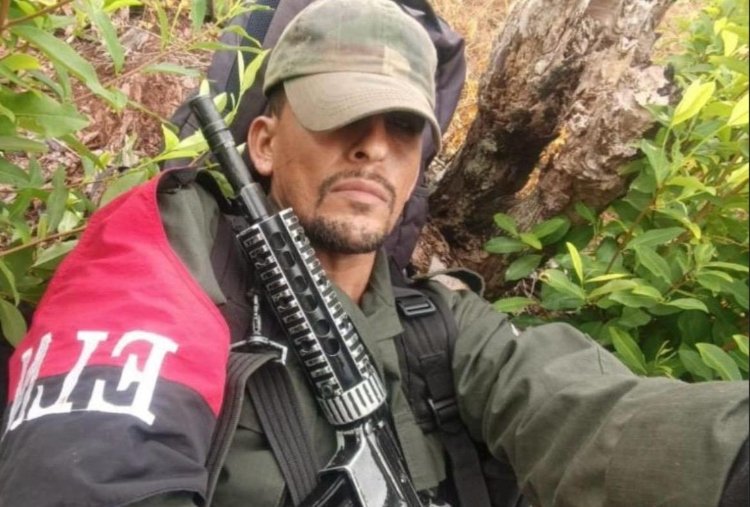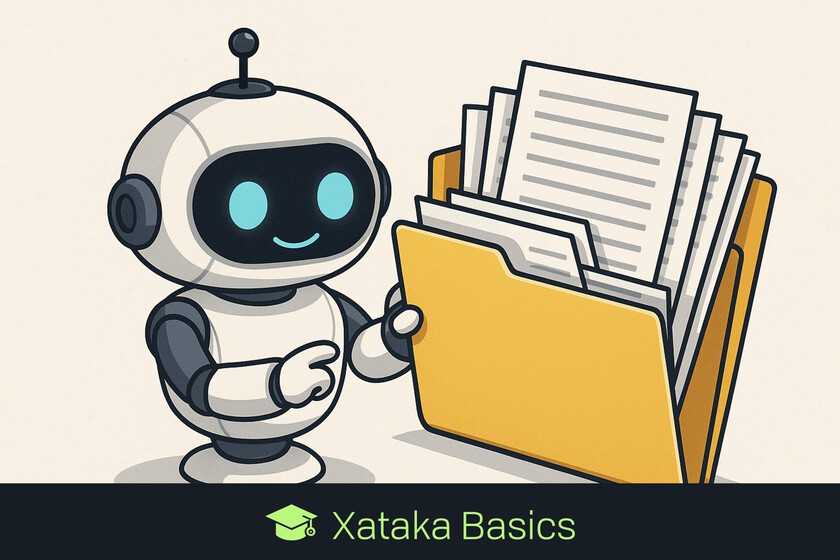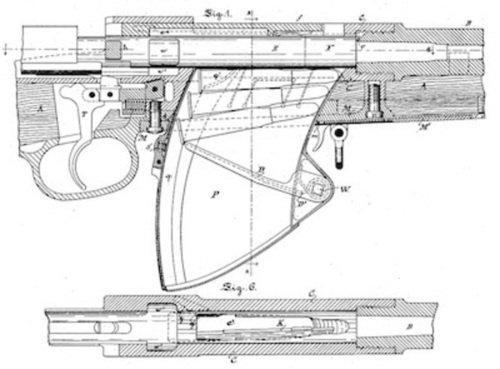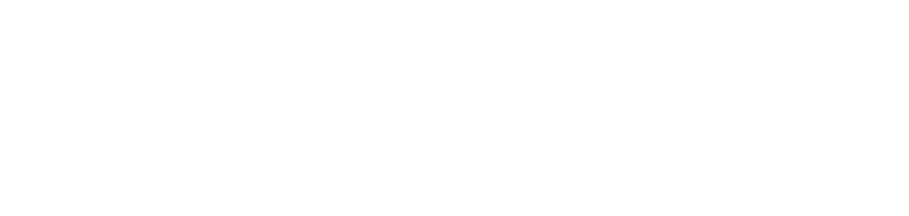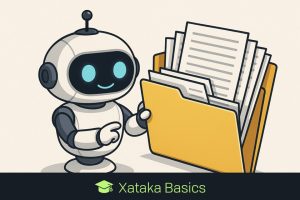Todos con Trump. El espectacular cambio de bando de Silicon Valley es un acontecimiento importante en la política estadounidense contemporánea. Tradicionalmente cercanos al Partido Demócrata, los multimillonarios del sector digital se alinearon con Donald Trump durante su investidura como presidente de Estados Unidos en 2025 y, desde entonces, constituyen uno de los pilares del bloque en el poder en Washington.
Esta evolución nos lleva directamente a las contradicciones del capitalismo mundial. Es cierto que el apoyo de Silicon Valley a Trump también tiene raíces internas: con Lina Khan al frente de la autoridad de competencia, la administración Biden había intentado frenar la monopolización digital 1. Además, a Silicon Valley le acecha un peligro de otra magnitud desde la otra orilla del océano Pacífico. En los últimos veinte años, China ha experimentado un auge tecnológico espectacular. Hoy en día, los gigantes digitales chinos compiten seriamente con sus adversarios estadounidenses. Es difícil sobreestimar lo que está en juego: de hecho, va más allá de una batalla en la que las multinacionales de ambos lados del Pacífico intentan ganar cuota de mercado; en realidad, la batalla se libra por el control del mercado mundial como tal. Para darse cuenta de ello, es necesario analizar el capitalismo mundial contemporáneo. Este examen permite comprender la radicalización de Silicon Valley que apoya una política estadounidense cada vez más agresiva y cuyos efectos repercuten a todos los países del mundo; basta pensar en la política arancelaria del presidente Trump. Traigamos a colación los contornos de la componente digital de esta rivalidad chino-estadounidense para comprender mejor la tormenta que sacude la política mundial.
1. La infraestructura del capitalismo mundial
Por lo general, la globalización se define como “una interconexión creciente a escala mundial” que se derivaría, ante todo, “del aumento de los movimientos de capital financiero y de bienes y servicios” 2. Sin embargo, la globalización no es solo la multiplicación de los flujos, sino también una dinámica política. La demostración de este hecho es uno de los principales logros de la investigación en economía política internacional: así pues, parece que la globalización es un proceso supervisado por Estados Unidos 3, que impulsó la creación de un verdadero mercado mundial, interviniendo como bomberos jefe durante sus crisis y controlando las infraestructuras en las que se sustenta.
La mención de las infraestructuras merece una precisión: nuestra concepción de la infraestructura va más allá de la definición convencional, que incluye dispositivos como carreteras, presas y redes eléctricas. Estas últimas forman parte de las infraestructuras físicas, pero el mercado mundial también se apoya en infraestructuras monetarias (que hacen posibles los pagos), técnicas (normas y reglamentaciones técnicas), militares (bases militares) y digitales (tecnologías punta). Solo cuando todas estas infraestructuras están presentes pueden la oferta y la demanda encontrarse efectivamente a escala mundial.
Para comprender el alcance heurístico de esta comprensión amplia de la infraestructura, conviene añadir el concepto de “poder estructural” 4. Como complemento a las concepciones tradicionales del poder como capacidad del actor A para dictar directamente la conducta del actor B, el poder estructural se refiere a la capacidad de un Estado para determinar las condiciones de participación de los Estados, las empresas y otros actores en los asuntos mundiales. Decidir el marco de una interacción es canalizar su resultado sin intervenir directamente. Las infraestructuras en sentido amplio encarnan concretamente el poder estructural. En otras palabras, el ejercicio del poder estructural pasa, en la práctica, por el control de las infraestructuras que otros actores deben utilizar para realizar transacciones.
El control de las infraestructuras en las que se basa la globalización es a la vez una garantía de beneficios excepcionales y una fuente de poder político extraterritorial. En lo que respecta al aspecto económico, “los recursos se extraen más eficazmente de forma invisible, es decir, mediante el cumplimiento rutinario de las normas y no la coacción” 5. Es su naturaleza tácita la que convierte las infraestructuras en un vector de prosperidad sin precedentes. Al mismo tiempo, las infraestructuras ofrecen un poder de intervención único a quienes las controlan. El concepto de cuello de botella ayuda a comprender mejor los contornos de esta posibilidad de control. Se refiere a “lugares que limitan la capacidad de circulación y no pueden ser fácilmente eludidos, si es que pueden serlo” 6. Controlar los cuellos de botella es controlar la circulación mundial y los beneficios asociados. La multiplicación de los flujos comerciales y financieros típica de la globalización va, por tanto, de la mano de la multiplicación del poder de los guardianes de las infraestructuras. De ello se deduce que el control de las infraestructuras de la economía mundial es una fuente de poder extraordinario. Cuando este se ve cuestionado, se producen conflictos igualmente extraordinarios. Durante décadas, el control de las infraestructuras de la globalización fue, por tanto, un multiplicador de riqueza y poder para Estados Unidos.
Sus colosales consecuencias redistributivas y políticas serían una razón más que suficiente para estudiar las infraestructuras. Sin embargo, hay una tercera razón: si prestamos especial atención a las infraestructuras es también porque, más que cualquier disputa internacional puntual, por espectacular que sea (un globo chino sobrevolando Estados Unidos…), lo que distingue a los conflictos en torno a las infraestructuras es su carácter duradero. Una vez que una infraestructura está en funcionamiento, moldea de forma duradera los flujos mundiales. Las batallas por las infraestructuras producen, por tanto, efectos persistentes que bloquean el campo de posibilidades durante un tiempo considerable.
Por consiguiente, las actuales batallas infraestructurales entre Estados Unidos y China son un indicio clave de la intensidad de su rivalidad. En efecto, cualquier potencia que aspire a mantener o modificar las relaciones internacionales a su favor tiene interés en configurar estos ámbitos, considerados técnicos, pero en realidad altamente políticos. Gracias a los sistemas de pago, las normas técnicas, los canales de vigilancia de las rutas marítimas y otros dispositivos, las mercancías y los capitales pueden circular por el mundo. Sin infraestructuras no hay beneficios, y sin beneficios no hay Estados poderosos. Así, este texto confiere a las infraestructuras de la globalización una importancia estratégica crucial que anuncia las líneas divisorias del futuro. Una vez bien definido el reto general de las infraestructuras, podemos pasar a analizar el desafío que plantea China a la infraestructura digital de la globalización 7.
2. El espectacular auge tecnológico de la infraestructura digital de China
La ambición china de sustituir las infraestructuras estadounidenses por alternativas centradas en China no está tan avanzada en ningún otro ámbito como en el digital. Para comprender que el dominio de las tecnologías digitales punteras equivale al control de una infraestructura, es imprescindible conocer la forma contemporánea de la división internacional del trabajo: la cadena de valor global. Esquemáticamente, en lugar de fabricar un producto de principio a fin en una sola fábrica, como ocurría en el fordismo, la producción se dispersa hoy en día por multitud de países. Tras la apariencia de una simple reorganización técnica de la división geográfica del trabajo se esconden cambios importantes en las relaciones de poder entre el capital de los países avanzados y el capital de los países periféricos, pero también, de manera más general, entre el trabajo y el capital.
Los protagonistas de las cadenas de valor globales son las empresas líderes. Estas multinacionales, a menudo de origen estadounidense y, en menor medida, europeo, supervisan la fabricación de un bien a partir de una serie de fábricas dispersas en diferentes países, cada una de las cuales proporciona un bien intermedio indispensable para el ensamblaje del producto final, que tiene lugar en países donde el coste de la mano de obra es bajo. Esta configuración es muy rentable para los líderes, ya que permite reducir los riesgos mediante la diversificación geográfica de las instalaciones, disminuir los costes de producción (trabajadores, terrenos, energía, materias primas, normativa medioambiental) y aumentar la flexibilidad. Todas estas características aumentan la rentabilidad del líder en detrimento de los numerosos proveedores y, sobre todo, de sus trabajadores y trabajadoras.
Una vez expuesta la configuración, se plantea la pregunta de cómo las empresas líderes logran controlar a sus proveedores para apropiarse de la mayor parte de los beneficios. La respuesta se encuentra en las tecnologías clave. Las empresas líderes son generalmente grandes empresas de países avanzados cuya actividad se centra, en particular, en la propiedad de las tecnologías clave necesarias para el funcionamiento de toda la cadena. La tecnología se convierte así en el nodo estratégico que hace posible la producción y, por tanto, la explotación y la apropiación de los beneficios a escala mundial. El control de las tecnologías punteras se convierte así en un cuello de botella similar al de otras infraestructuras del mercado mundial.
Una vez establecido cómo se enriquecen las empresas multinacionales estadounidenses gracias a las cadenas de valor globales, conviene ahora aclarar en qué medida esta configuración se ve amenazada por el auge de China. Si no hablamos de infraestructura tecnológica en general, sino más concretamente de infraestructura digital, es porque hoy en día la tecnología punta es la tecnología digital. Esta tecnología es hoy objeto de una batalla tan intensa entre China y Estados Unidos porque puede alterar la relación de fuerzas mundial. Para verlo, es necesario fijarse en las largas ondas de los paradigmas tecnoeconómicos 8. En efecto, desde el punto de vista tecnológico, la historia del capitalismo corresponde a una sucesión de tecnologías paradigmáticas que irrigan toda la economía y generan así ganancias de productividad. Cada una de estas ondas dura aproximadamente 50 años. Cuando la economía mundial pasa de una onda a otra, se abren oportunidades excepcionales que pueden permitir a los países tecnológicamente atrasados dar un gran salto adelante. Dado que el desarrollo tecnológico es un proceso acumulativo, los rezagados suelen ir siempre por detrás de los países precursores, al menos mientras permanecen en la misma onda. Cuando se inicia una nueva onda, la ventaja en materia de competencias y conocimientos en ingeniería y equipos asociados acumulada por los precursores durante el paradigma tecnoeconómico anterior, pierde gran parte de su valor. La sustitución de una onda por la siguiente crea, por tanto, una situación muy poco habitual. Los rezagados pueden entonces, al comprometerse plenamente con el desarrollo de las tecnologías del nuevo paradigma, situarse a la vanguardia del conocimiento y superar a los precursores históricos.
La actual transición a la onda digital representa precisamente una oportunidad de este tipo. China la ha aprovechado plenamente con su plan de desarrollo de tecnologías autóctonas puesto en marcha en 2006. Hasta entonces, confiaba en la voluntad de las multinacionales extranjeras de compartir sus conocimientos, algo a lo que estas se negaban rotundamente (precisamente porque el control monopolístico de las tecnologías les permite dominar las cadenas de valor globales). Ante este fracaso, se impuso un cambio de estrategia. Publicada en 2006, la nueva orientación se confirmaría posteriormente con una variedad de planes sectoriales.
La China contemporánea es un ejemplo magistral del desarrollo desigual y combinado del capitalismo. En efecto, los instrumentos que han permitido a China apoderarse de las tecnologías digitales están estrechamente relacionados con su integración muy específica en la globalización como régimen de acumulación intenso y extrovertido. La extroversión manufacturera en una economía mundial organizada en cadenas de valor globales significa que cada día los componentes técnicos más sofisticados pasan por las fábricas chinas encargadas de ensamblarlos en productos finales. Ser la fábrica del mundo supone beneficiarse de innumerables posibilidades de aprendizaje e ingeniería inversa. La extroversión también ejerce una presión extrema sobre los salarios, lo que libera aún más capital para invertir en la producción industrial. El efecto de la gran disponibilidad de capital se ve amplificado por las autoridades chinas, que mantienen un importante control sobre una serie de palancas económicas, en particular financieras y normativas, y practican un tipo de planificación. Gracias a estas herramientas, son capaces de fomentar la aceleración tecnológica. El cambio de estrategia de 2006 se basa en estas características únicas de la inserción subordinada de China en la globalización: las pone al servicio de un salto adelante en el ámbito digital. El plan de reactivación contra la crisis de 2008-2009 no hizo más que reforzar esta dinámica.
Los efectos de la planificación china en favor de la innovación pueden evaluarse a partir de las cifras sobre el registro de patentes. Más concretamente, hay que consultar los datos relativos a las familias de patentes triádicas. Estas se refieren a la presentación simultánea de una misma patente en varios países, en particular en las tres oficinas de patentes más importantes –situadas en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón–, lo que se denomina la tríada. Una solicitud triádica indica que el solicitante considera que posee una novedad de valor mundial. El siguiente gráfico muestra que, entre 1995 y 2006, la cuota china en las solicitudes mundiales de patentes triádicas en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación se mantuvo prácticamente inalterada. Durante ese periodo, China era tecnológicamente inexistente. A continuación, comienza un ascenso notable, pasando del 1 % al 23 % en 2020. En el camino, China no solo ha duplicado a los países de la Unión Europea, sino que los últimos datos disponibles indican que incluso ha superado a Estados Unidos.
Este auge tecnológico no solo permitirá a las empresas chinas situarse a la cabeza de una serie de cadenas de valor en un futuro próximo –y competir así directamente con los beneficios de las multinacionales estadounidenses (y europeas)–, sino que también les permitirá influir de manera decisiva en la infraestructura digital de la economía mundial. En otras palabras, la capacidad de China para dictar las reglas del juego aumenta y le acerca al objetivo de un capitalismo global centrado en China.
Sin embargo, no hay que sobrevalorar este gráfico. No todas las familias de patentes triádicas son iguales. Estados Unidos, por ejemplo, sigue teniendo una ventaja notable en materia de inteligencia artificial generativa y, sobre todo, sus gigantes digitales pretenden ejercer toda su influencia para preservar la superioridad tecnológica estadounidense 9. No obstante, la posición dominante de la tecnología estadounidense, que durante décadas fue totalmente indiscutible, se ve ahora seriamente cuestionada. Esto permite comprender mejor el apoyo de una parte importante de Silicon Valley a las políticas más agresivas de Trump.
Esta interpretación en términos de ondas tecnoeconómicas también permite comprender por qué Estados Unidos impone sanciones cada vez más amplias al sector digital chino. La batalla de los semiconductores tiene precisamente como objetivo privar a China de los componentes indispensables para las innovaciones de vanguardia y, de este modo, encerrarla en una posición de retraso tecnológico. Eclipsada por la ruidosa guerra comercial, la batalla más discreta de los chips –y la respuesta china mediante restricciones a la exportación de materiales estratégicos– concentra los verdaderos retos. Porque, a través de ella, ya no se trata simplemente de transformar la circulación de mercancías, sino de controlar las capacidades de producción como tales. La pretensión estadounidense de supervisar el capitalismo global implica también la voluntad de determinar el retraso que China debe mantener con respecto a la frontera tecnológica.
3. De la acumulación al conflicto interimperialista
Si el análisis de las infraestructuras del mercado mundial permite comprender la profundidad y la durabilidad del conflicto entre China y Estados Unidos, la forma del campo de batalla no puede explicar la razón fundamental del conflicto. Para esclarecer esta última, una serie de contribuciones de diversos investigadores hacen hincapié en la llegada al poder de líderes más agresivos. La explicación del conflicto sino-estadounidense se encontraría, por tanto, en la llegada al poder del primer Trump en 2016 10, del lado estadounidense, o en la llegada al poder del presidente Xi Jinping en 2013 11 del lado chino, o, incluso en ambos al mismo tiempo 12. Sin embargo, estas explicaciones basadas en las características de lo líderes no logran dar cuenta del hecho de que las tensiones entre China y Estados Unidos se intensificaron a partir de la década de 2000. Tener en cuenta este hecho lleva a adoptar una explicación basada en un enfoque de la economía política internacional. Desde esta perspectiva, surge una sencilla idea central: el capitalismo socava la globalización. La paradoja del auge de China es que, al convertirse en capitalista, se ha visto obligada a socavar el proceso que ha permitido su propio auge, es decir, la globalización. En consecuencia, aspira a sustituir esta última por un mercado mundial centrado en China. Esta reivindicación la sitúa directamente en la vía de la confrontación con Estados Unidos.
Es, por tanto, el proceso contradictorio de acumulación de capital lo que debilita la supervisión estadounidense de la economía mundial. Para convencerse de ello, basta con repasar las grandes etapas de la formación del mercado mundial. Su punto de partida se encuentra en Estados Unidos de los años setenta, donde las empresas sufrieron una grave crisis de caída de la tasa de beneficio. Para reflotar sus negocios, algunas de ellas –el capital transnacional estadounidense encarnado por las empresas multinacionales– coquetearon con la idea de expandir sus actividades más allá de las fronteras nacionales. Desesperado por encontrar una salida a la crisis, acorralado por el desempleo, la intensificación de la lucha de clases y otras movilizaciones contestatarias, el Estado estadounidense puso en práctica el deseo más preciado del capital transnacional estadounidense: la creación de un verdadero mercado mundial. Asumió el papel de supervisor jefe de una globalización en construcción.
Al mismo tiempo, China atravesaba un período de fuertes disturbios económicos que allanaban el camino a la transformación capitalista del país. De hecho, la facción liberal del Partido Comunista de China aprovechó la situación para tomar el poder. Uno de los componentes principales de este cambio radical fue la apertura económica al resto del mundo. De ese modo, China se integró en la globalización en curso, ocupando un lugar subordinado. Intuyendo el buen negocio, las multinacionales estadounidenses percibieron inmediatamente el potencial lucrativo de una mano de obra muy barata, numerosa, formada y en buen estado de salud. Con el paso de los años, una parte cada vez mayor de los beneficios de las grandes empresas estadounidenses procedía del extranjero y, en particular, de China. La integración de esta última en la globalización fue, por tanto, el resultado de una alianza improbable entre comunistas chinos y capitalistas estadounidenses.
Sin embargo, esta concordancia escondía motivaciones divergentes. En lo que respecta a China, la participación en la globalización se basaba en la ambición de acelerar el desarrollo nacional. Por parte de Estados Unidos, esta participación refleja la voluntad de escapar de una crisis estructural mediante la apropiación de beneficios en el extranjero. Por lo tanto, los dirigentes estadounidenses no eran favorables a cualquier tipo de participación de China en la globalización. Estaban dispuestos a concederle un lugar subordinado. Si China se atreviera a salirse de este camino, no solo se vería afectada la estabilidad del capitalismo en Estados Unidos, sino que estos mismos dirigentes podrían verse obligados a revisar su posición en relación a China y, en general, su la política internacional. Estas expectativas divergentes sobre el lugar preciso que debía ocupar China en la globalización resurgen con las tensiones actuales.
No obstante, en un primer momento, todo el mundo parecía salir beneficiado. En particular, los años noventa se presentan como un periodo de armonía transpacífica. El crecimiento se disparó en China y el mundo entero se volvió loco por los productos baratos que se fabricaban allí. Al otro lado del Pacífico, las multinacionales registraban resultados muy satisfactorios y podían ofrecer a la población estadounidense, precarizada durante años de crecientes desigualdades, bienes de consumo asequibles. Sin embargo, bajo esta aparente situación beneficiosa para todo el mundo, ya se estaban gestando contradicciones. La más conocida, pero no la única, tenía que ver con el comercio internacional (y las acciones del segundo mandato de Trump indican que aún no se ha superado). Dado que Estados Unidos registraba déficits comerciales cada vez más importantes con China, se alzaron voces que denunciaban la manipulación del tipo de cambio de la moneda china. Al mismo tiempo, China llevaba a cabo una espectacular mejora de su producción manufacturera, hasta el punto de competir con los productores estadounidenses. Estos últimos respondieron acusando a las empresas chinas de haberles robado la tecnología. Sin juzgar esta controversia específica, es cierto que, fundamentalmente, su participación en la globalización bajo la égida del Estado proporciona a China las herramientas para pasar de ser un simple proveedor de las multinacionales estadounidenses a convertirse en un competidor, incluso en un precursor. Anestesiadas durante los años de luna de miel, las expectativas divergentes sobre el lugar de China en la globalización surgieron a partir de la década del 2000.
Estas tensiones se acentuaronn tras la crisis de 2007-2008. Para escapar a la misma, China puso en marcha un plan de reactivación, uno de cuyos efectos fue reforzar la sobreacumulación. La salida del excedente de mercancías al mercado mundial y la búsqueda de inversiones rentables en el extranjero ofrecieron entonces un respiro. En otras palabras, China buscó superar la crisis mediante la extroversión. Al hacerlo, las empresas chinas invadieron aún más el terreno de las multinacionales estadounidenses. Acostumbradas al lujo de su posición dominante en el mercado mundial, estas últimas no vieron con buenos ojos a los nuevos competidores. Tras treinta años de globalización, la tensión se extiende incluso entre los grandes ganadores de este proceso.
Decíamos más arriba que la paradoja de China es que, al convertirse en capitalista, ha minado la globalización. La tensión del capital transnacional estadounidense es un ejemplo de ello, pero lo que está en juego es más profundo que las cuotas de mercado que las multinacionales estadounidenses temen perder. Porque, para que su apuesta por el desarrollo capitalista acelerado en el marco de la competencia mundial tenga éxito, las autoridades chinas no pueden contentarse con participar en el juego estadounidense, sino que deben crear otro. En efecto, las infraestructuras que enmarcan la globalización no son neutrales. Aunque permiten a cualquier empresa que lo desee participar en ella y obtener beneficios, siguen estando sesgadas a favor de las empresas estadounidenses.
Las tensiones entre China y Estados Unidos son hoy tan intensas porque, fundamentalmente, China está tratando de sustituir la globalización por una reorganización del mercado mundial centrada en China. Con este objetivo, sigue creando nuevas infraestructuras a través de las cuales las mercancías y los capitales podrán circular por todo el mundo. Así pues, si las contradicciones de la acumulación de capital llevaron inicialmente a Estados Unidos a impulsar la globalización, esas mismas contradicciones llevan hoy a China a cuestionarla. Manifiestamente incapaz de frenar el auge tecnológico de China, el Partido Demócrata decepcionó las expectativas de una parte sustancial del capital estadounidense, especialmente en Silicon Valley, que ha recurrido al enfoque más agresivo de Trump. Tras el cambio de lealtad política, el capital estadounidense del sector digital sigue persiguiendo el mismo objetivo. La necesidad estructural de acumulación constituye así la raíz profunda de un mundo cada vez más sacudido por las tensiones entre las grandes potencias. En este sentido, el imperialismo es un fenómeno plenamente contemporáneo.
4/11/2025
Benjamin Bürbaumer es economista y profesor en Sciences Po Bordeaux. Especialista en globalización y economía política internacional, es autor de Le Souverain et le Marché (Éditions Amsterdam, 2020) y Chine/États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation (La Découverte, 2024).
1. Benjamin Braun y Cédric Durand, “America’s Braudelian Autumn”. Cabe señalar que Silicon Valley no es, sin embargo, políticamente homogéneo. Véase Olivier Alexandre (2025), “Silicon Valley: Muchas figuras vieron la elección de Donald Trump como una oportunidad”, 24/03.
2. Paul Krugman, Maurice Obstfeld y Marc Melitz, International Economics: Theory and Policy, Harlow, Pearson, 2018.
3. Sam Gindin y Leo Panitch (2013), The Making of Global Capitalism: The Political Economy Of American Empire, Londres, Verso Books.
4. Susan Strange (1993), States And Markets, Londres, Pinter.
5. Herman Mark Schwartz (2019), “American Hegemony: Intellectual Property Rights, Dollar Centrality, and Infrastructural Power”, Review of International Political Economy 26, 3, p. 496.
6. Jean-Paul Rodrigue (2004), “Straits, Passages and Chokepoints: A Maritime Geostrategy of Petroleum Distribution”, Cahiers de géographie du Québec, p. 357-374, p. 359.
7. Para un análisis más completo de las batallas por las infraestructuras entre China y Estados Unidos, en las que Estados Unidos mantiene una posición favorable, véase Benjamin Bürbaumer (2024), Chine/États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation, París, La Découverte.
Benjamin Bürbaumer8. Chris Freeman y Francisco Louçã (2001), As Time Goes by: From the Industrial Revolutions to the Information Revolution, Oxford, Oxford University Press; Ernest Mandel (1995), Long Waves of Capitalist Development: A Marxist Interpretation, Londres, Verso; Cecilia Rikap y Bengt-Åke Lundvall (2021), The Digital Innovation Race, Londres, Palgrave.
9. AI Index Report (2025), Artificial Intelligence Index Report 2025, Stanford, Stanford University.
10. Robert Boyer (2020), Les capitalismes à l’épreuve de la pandémie, París, La Découverte.
11. Joseph S. Nye, (2023) 11/ Soft Power and Great-Power Competition: Shifting Sands in the Balance of Power Between the United States and China, Springer.
12. Graham Allison (2019), Vers la guerre: L’Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide? París: Odile Jacob.