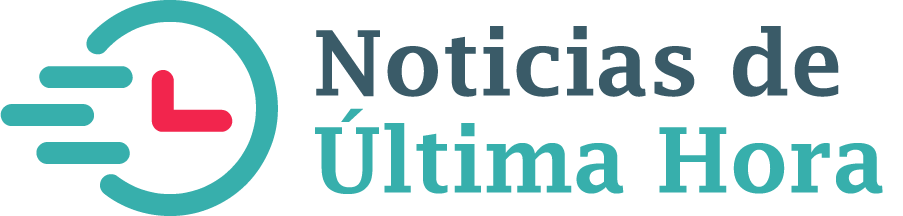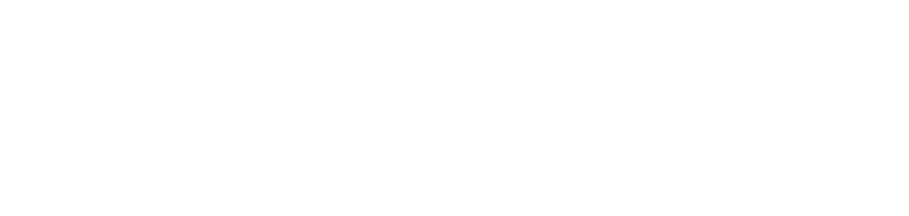Hace ochenta y cinco años, en la oscura y trágica noche del 26 al 27 de septiembre de 1940, en una modesta fonda ubicada en Port Bou, provincia de Girona, España, el renombrado filósofo alemán Walter Benjamin encontró su trágico final mientras intentaba cruzar clandestinamente la frontera española. Este evento marcó no solo la vida de un pensador influyente, sino también la historia del pensamiento contemporáneo. En honor a su legado, reflexionamos sobre algunas de sus más importantes contribuciones teóricas.
El fragmento como unidad
«El buen escritor nunca dice más de lo que pensaba. Por lo tanto, su escritura no resulta en el beneficio de sí mismo, sino exclusivamente lo que quiere decir». Estas reveladoras palabras de Walter Benjamin encapsulan el arduo y a menudo ingrato destino del filósofo y escritor, que vivió como un observador crítico de su tiempo. En su vasta y profunda obra, Benjamin delineó lo que él consideraba una experiencia transformadora, describiendo su trabajo como un ensayo repleto de exploraciones y experimentaciones para captar la pluralidad de la existencia. Para él, el fragmento era más que una mera técnica; representaba una forma de percepción de la complejidad de la realidad, que es dinámica y, a su vez, persistente en su metamorfosis.
Benjamin propuso comprender el fragmento como unidad, no como un sistema cerrado que promete certezas absolutas, sino como una forma de abrirse a la multiplicidad de sentidos y conexiones. Su escritura revelaba el fragmento no solamente como un recurso narrativo, sino como una forma de ser y existir, que transcribe y refleja múltiples correspondencias entre los aspectos cruciales de la vida. Esta noción sugiere que el fragmento actúa como una imagen en movimiento, una síntesis que no solo captura, sino que también piensa, crea y revela, evocando la actitud del vidente, similar a la visión poética de Arthur Rimbaud.
Desde esta perspectiva, Benjamin adopta las propuestas del romanticismo alemán que, a finales del siglo XVIII, en una época saturada de sistemas filosóficos estandarizados, defendieron la fragmentación en contra de la sistematización de la realidad. Por ejemplo, el fragmento para Friedrich Schlegel se concebía como una totalidad, no simplemente un borrador o un esquema que debía desarrollarse en el futuro, sino un pensamiento completo en sí mismo. En este sentido, Schlegel consideraba al fragmento como un centro de reflexión, un poder crítico que era inherentemente múltiple y heterogéneo. Esto se oponía a las limitantes de cualquier sistema filosófico cerrado, a los fundamentalismos ontológicos y teológicos que dominaban el pensamiento hegemonico de su tiempo. Así, se iniciaba un proceso de conocimiento en el que la intuición, el diálogo y los impulsos creativos se fusionaban, generando un lenguaje plural y dinámico donde los géneros románticos emergían en su máxima expresión.