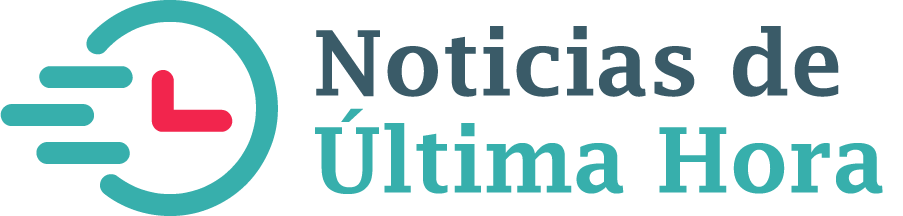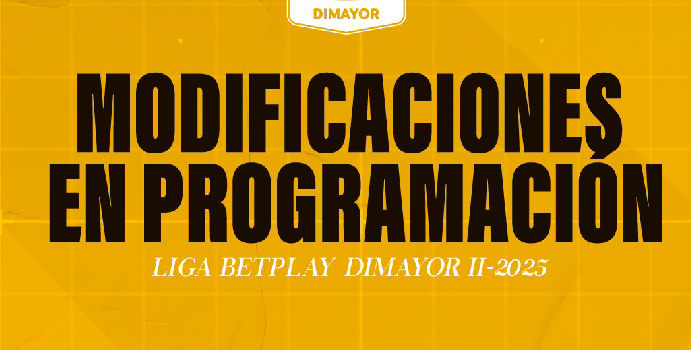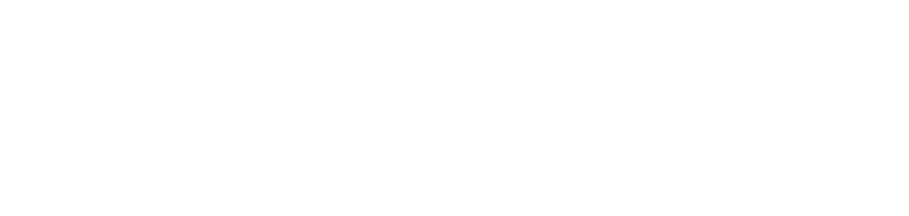La Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia, se erige como uno de los episodios más significativos de la historia reciente de América Latina. Este conflicto emblemático, que tuvo como epicentro la referida ciudad, no solo expone un desafío formidable al neoliberalismo imperante, sino que también marcó el inicio de un ciclo de movilizaciones populares cuya influencia se siente hasta la actualidad. En el año 2000, se desató una serie de luchas que culminaron en la caída de gobiernos tributarios, signando un cambio radical en la política social y económica de la región.
Durante la Guerra del Agua, se unieron diversos sectores: campesinos que dependían de sistemas de irrigación, un barrio de Cochabamba que había desarrollado sus propios métodos de suministro, y sindicatos urbanos relevantes. En un contexto de represión, este frente común obligó al gobierno a suspender los planes de privatización del agua, una estrategia que contaba con el respaldo del Banco Mundial. Esto marcó un hito en la lucha por los derechos de acceso al agua, evidenciando la fuerza de la organización comunitaria.
En el sur de Cochabamba, un grupo de migrantes andinos empezó a formar sus propias comunidades. A través del esfuerzo colectivo, comenzaron a implementar sistemas de agua y crear servicios básicos. Al hacerlo, pudieron construir fuentes de aguas subterráneas mediante perforaciones, y establecer redes de distribución. Sus acciones se llevaron a cabo en un marco de solidaridad, rechazando el lucro y adoptando decisiones que se tomaban de manera transparente y rápida.
La administración de estos sistemas de agua fue completamente gestionada por miembros de las comunidades; cada persona se hacía responsable de la parte técnica, la capacitación, o la búsqueda de expertos. La rotación de responsabilidades era una práctica habitual, dado que muchos de los habitantes del área sur provenían de regiones campesinas y mineras, donde eran comunes las tradiciones de organización comunitaria. Mientras que los mineros contribuían con su rica herencia de lucha sindical, los campesinos aportaban sus ideales de solidaridad y cosmovisión comunitaria.
El primer sistema de agua potable urbano surgió en 1990, gracias a la labor de pioneros como Fabián Condori, quien, inspirado por Óscar Oliveri, desempeñó un papel crucial durante esta etapa de rebelión popular. «Cada familia contribuía mensualmente con dinero para explosivos, herramientas y oficinas. Se requería que cada familia excavar seis pies en medio metro de profundidad, y todos colaboraban», compartió Don Fabián.
En el transcurso de tres años, la comunidad se reunió en 105 asambleas, convocadas una cada diez días. «El problema era que las personas no descansaban, venían de sus trabajos para participar, y aunque cada familia podía funcionar, todos estaban agotados. Me di cuenta de que era una labor que recaía mucho sobre las mujeres», reflexionó.
Por otro lado, los irrigadores, agricultores con sus propias fuentes de agua como ríos, lagunas y pozos, enfrentaban la fragmentación y debían organizarse a nivel regional. Durante cuatro años, entre 1994 y 1998, estas asociaciones de riego locales libraron lo que se denominó «guerra del pozo» para proteger sus recursos hídricos, lo que llevó a un fortalecimiento de las organizaciones y mejor coordinación regional.
Cuando el gobierno intentó privatizar lo construido a lo largo de las décadas, campesinos y urbanitas se unieron en defensa del agua, en un proceso que reflejaba una burocratización que estaba presente en ambas partes, si se consideraba que la democracia desempeñaba un papel crucial. El coordinador de estos movimientos lideró bloqueos, concentraciones y un conjunto de luchas durante abril de 2000, obteniendo una victoria que resonó globalmente, demostrando que «sí, se puede» cuando hay organización y decisión colectiva. Aquel año, la comunidad Aymara del Altiplano boliviano, seguido en 2001 por la rebelión de los argentinos el 19 y el 20 de diciembre, fue una ola de victorias resueltas.
Los guerreros del agua pronto comprendieron que no se enfrentaban a una alternativa tradicional entre estado y privatización. En cambio, fortalecieron el concepto de «gestión comunitaria» del agua, demostrando que no necesitaban depender del estado, sino que podían confiar en la organización de la población. Aunque desde un marco legislativo podría considerarse «privado», en su visión, todo lo que no fuese control estatal era un espacio de libertad.
En resumen, la Guerra del Agua plantea un claro mensaje: es posible luchar sin líderes ni partidos, y que las comunidades organizadas pueden alcanzar significativos logros en defensa de sus derechos.